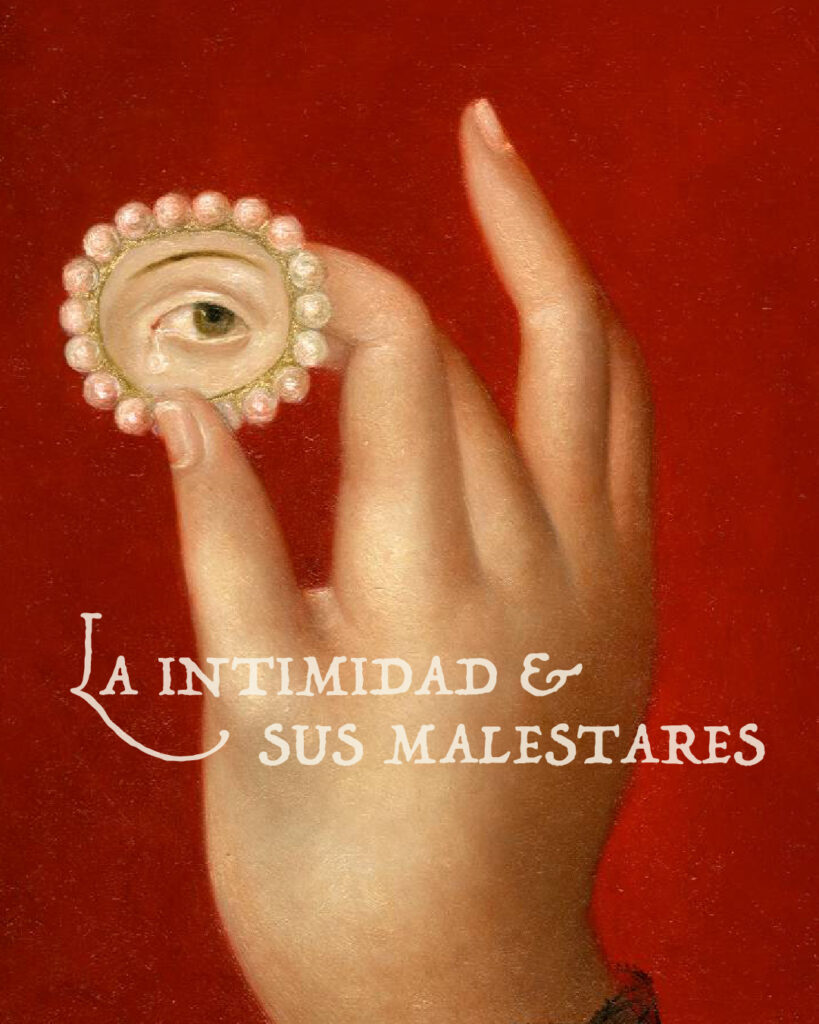Enfrentarse a un viaje es todo un desafío. Dejar y soltar cosas para abrirse a una nueva aventura. A un lanzamiento.
En mayo del año pasado -habiendo comprado el pasaje, renunciado a fines de abril y dejado el departamento que arrendaba-, figuraba haciendo la maleta para un viaje de cuatro meses y medio a Europa. Fue un impulso. Sentía la necesidad de cambiar de lugar para respirar nuevos aires, nuevas ideas.
Venía pensando hace tiempo hacerlo, pero no sabía cómo ni cuándo. Pero luego de la pandemia -y de esa sensación de ahogo que trajo la cuarentena-, la idea se fue acentuando. Hasta que conocí a alguien que se iba a estudiar a Barcelona y me pregunté a mi misma: ¿si él lo hace, porqué yo no?. Además, me interesaba seguir conociéndolo.
La maleta fue un desastre: cremas, suplementos, zapatillas, mi vibrador, el tarot, mi cámara y ropa. En el aeropuerto tuve que sacar varias cosas, porque, literal, la maleta apenas cerraba bien. De hecho, cuando llegué a Barcelona se le había salido una rueda, así que tuve que arrastrarla varias cuadras hasta llegar al lugar donde me iba a quedar.
En ese momento, no sabía que no llegaría a ocupar ni la mitad de todo lo que llevaba conmigo. Tampoco sabía que lo más importante que llevaría a Europa sería mi cuerpo.
Los viajes generan muchas expectativas, pero habitualmente pasan cosas que no esperamos y, a veces, resultan muy distintos a cómo los planeamos. Una de las cosas que no salió como quería fue lo de seguir conociendo a esa persona; otra, que me dió Covid en Italia, lo que retrasó mi viaje a Portugal y me impidió ver a una amiga que es de allá. Pero también en este viaje conocí a amigos muy importantes, tomé clases de danza, hice varias actividades culturales y dos voluntariados. Y me di cuenta de que los viajes a otros lugares son finalmente viajes que van en dirección a nuestro propio cuerpo. A nuestro autoconocimiento. Y es que el cuerpo, al vivir las experiencias de viaje, tiene mucho más valor que todo lo que hay dentro de una maleta.
Cada vez que iba conociendo más lugares, también iba conociendo más lugares de mi cuerpo. Porque al estar sola, tuve que reconocer espacios que eran seguros para mí. Esos lugares que, sin importar dónde estuviera físicamente, me hacían sentir como en casa. Fue una suerte de capacidad de autoridad interna que aparece al escuchar esas señales en las que podemos y debemos confiar a la hora de tomar decisiones más alineadas a nuestras necesidades y deseos. “Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo, y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos”, dijo el poeta Fernando Pessoa.
Además, en este viaje aprendí sobre mi autonomía: yo decidía qué hacer, cómo hacerlo y en qué iba a ocupar mi tiempo. Eso requería de mucha escucha corporal, ya que elegí que dependiera de cómo me encontraba y qué sentía cada día.
Recuerdo que después del desamor, sentí el pecho removido y decidí quedarme en el departamento y bailar, hacer yoga y dormir. Tomé mucha agua. Estaba escuchando lo que necesitaba, y no tenía nada más que mi cuerpo para sentir y procesar todo eso que estaba viviendo.
Escribir fue un recurso indispensable. Traspasar lo que el cuerpo contiene bien adentro, y convertir eso en palabras, me ayudó a sentirme con mayor claridad en mis pensamientos. Y eso me hizo sentir libre, como si ya no estuviera sola en esto. Porque tenía a la gran confidenta del cuerpo cerca: la escritura. Es ella la que sabe mis cosas íntimas y nunca me va a juzgar o criticar.
Por último, puse atención a mis movimientos. En un viaje todo se mueve, pero por un momento me preocupé más del exterior que de cómo me estaba moviendo o qué cosas se estaban movilizando en mí.
Porque así como afuera se moviliza absolutamente todo, adentro mío estaba sucediendo una transformación profunda.
Creo que el cuerpo me guía. Aunque hayan sucedido cosas inesperadas, logré entender que así son los viajes. Y fue en esos momentos, donde más necesité a mi cuerpo cerca. Viajar implica dejar muchas cosas atrás, pero nunca nuestro cuerpo. Porque eso es lo que te llevará a los lugares y experiencias que no imaginas, que son las que más te harán crecer.