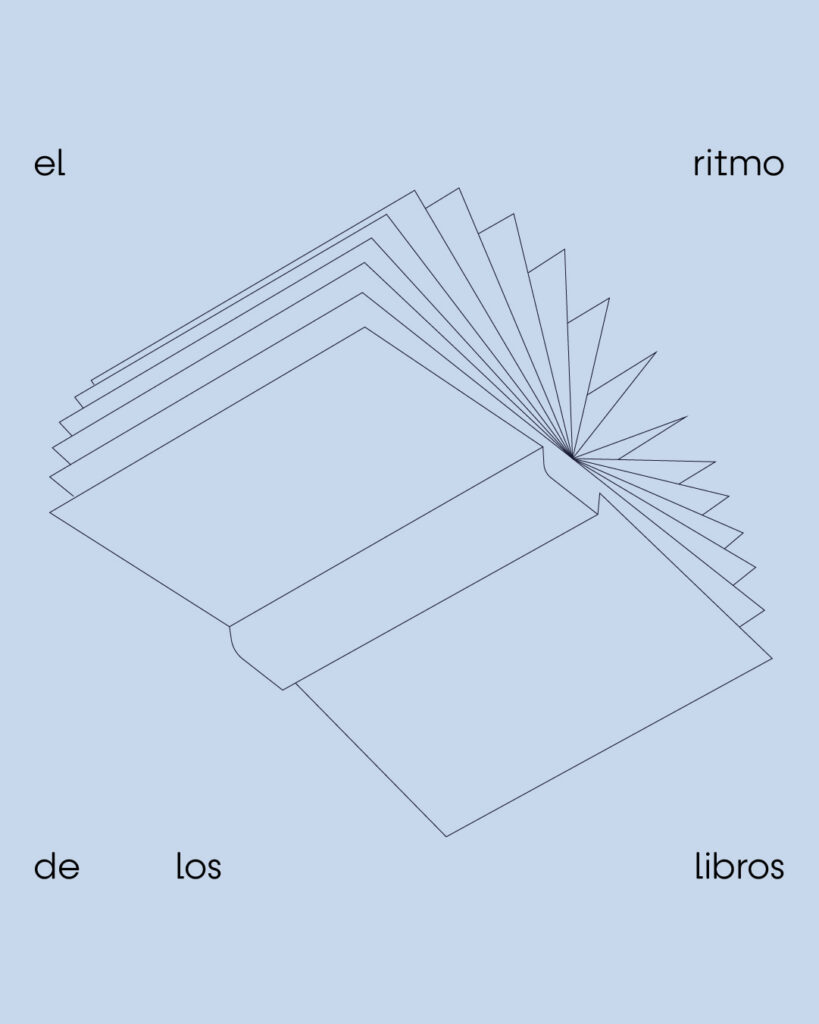Siempre me han gustado los concursos y esta historia se trata de ellos. De cómo los conocí, de por qué empecé a concursar y lo que significó ganar. Y de cómo me volví jurado de varios. Comienza así:
Era otro viernes sempiterno en la universidad. Hablaba con un compañero que escribía, como yo. Atardecía y nosotros tomábamos vodka, del barato. Él me contaba cuáles eran sus planes a futuro: enviar un cuento a los Juegos Literarios Gabriela Mistral y terminar una canción. El nombre del concurso quedó rebotando en mi mente y esa noche, frente al computador, lo googlié.
El premio era uno de los más prestigiosos en el campo literario -nombrado así en honor a la poeta que fue premiada por sus Sonetos de la Muerte, cuando se llamaba “Juegos florales”-, y consistía en un diploma y un cheque por cerca de 2.500 dólares a los primeros lugares en cuento, poesía y novela. Aún quedaban semanas antes del cierre, así que busqué en mi carpeta de cuentos -escritos en los talleres- algo para postular. Mi apuesta fue La señora vestida de sol. Meses después, una llamada telefónica me anunció que había ganado el primer lugar de la categoría.
El premio generó un aura sobre mí, porque ya no solo escribía, sino que además había sido galardonada por hacerlo.
A todas luces, una señal de poder perseguir una carrera en serio. Además, ganar me dio presupuesto para todo un año. De hecho, financió el clásico viaje a Perú y Bolivia de toda joven neohippie. Para costear nuestro paseo, mis amigos trabajaron garzoneando, en retails o en call centers, pero yo no tuve que hacerlo. En realidad, ya había trabajado y había sido remunerada por mi trabajo, aunque me tomó un tiempo entenderlo así.
El Gabriela Mistral fue uno de mis premios más importantes, pero no el único. Entre los 18 y los 22 aparecí en las menciones honrosas y ganadores del concurso de literatura joven Roberto Bolaño, el Concurso Literario de la Universidad de la Frontera y el Concurso de Cuentos de revista Paula. Este último tenía un valor especial para mí, ya que Roberto Bolaño había sido jurado en 1998 y Zambra finalista en una de sus versiones. Acudí decepcionada a recibir mi diploma de finalista, porque soy competitiva y concurso para ganar. Pero mi pareja y mi familia me convencieron de que la mención era valiosa, aún si no incluía un cheque.
Lo que sí me sonrojaba era ser parte de la antología del concurso: me vi por primera vez publicada en un libro que se veía como libro.
Incluso, tuve que escribir una biografía para presentarme, y así pasar de ser una persona que escribe, a una escritora.
Romina Reyes nace en Santiago en 1988. Actualmente, cursa el quinto año de periodismo en la Universidad de Chile. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el primer lugar en los Juegos Literarios Gabriela Mistral (2009) y una mención honrosa en el concurso de cuentos Roberto Bolaño (2007).
Una famosa crítica me dijo alguna vez, de forma pasivo agresiva, que era llamativo que me ganara premios, porque yo no era nadie. O sea, no era del grupo de “los mismos de siempre”. Pero nada me detuvo, y mi exitoso paseo por los concursos literarios culminó en 2013, cuando Reinos ganó el premio a las Mejores obras literarias -los Oscar de la literatura chilena-, entregados por el Ministerio de Cultura. El cheque era por 10 mil dólares, y además se premiaba a la editorial con una compra para las bibliotecas del Estado. Un win-win.
Cuando gané, hice el ejercicio de dividir el monto por los meses que me había dedicado a escribir y editar el libro; cerca de un año donde, mensualmente, me había hecho un sueldo de 800 dólares, que ahora recibía en un solo pago. Confirmé que escribir era un trabajo, y que los premios eran mis honorarios. “Siempre he ganado plata con la literatura”, pensé. Esa idea me quedó rondando por mucho tiempo.
En Chile no se estila hablar de plata, y quienes tienen más trauma son las personas que ya están sentadas en la mesa del mainstream nacional. Intencionalmente o no, esta omisión perpetúa el ego del “escritor iluminado”, cuando en realidad las condiciones económicas en las que se escribe marcan una diferencia en la comodidad y el tiempo que una puede dedicar a hacerlo. Esto cobra más relevancia cuando se persigue una vida de lesbiana autosuficiente.
El valor simbólico de ser escritora está más o menos claro: tener cierto aura creativo que te caracteriza y que te permite tener afinidad con otras personas creativas, algo que en mi adolescencia torta apenas usaba como una técnica de seducción. La seguridad del talento se construye desde la autoestima, los comentarios favorables dentro de los talleres y, luego, gracias a los galardones literarios. Distintas validaciones que hacen que la carrera literaria -incierta, desconocida, una apuesta- sea interesante.
Pero algo es claro. No conozco escritor que viva de escribir. Todos (todas) tenemos trabajos que nos sustentan la vida y los adelantos, fondos, premios o pago de derechos se asemejan a un aguinaldo, generalmente de Navidad. Escribir “por amor al arte” quiere decir que existe industria literaria que mueve capitales que se reparten entre editoriales, librerías, distribuidores y escritores, quienes percibimos el 10% de las ventas. Es poco, sí. Y además, es la menor parte.
El incipiente mundo de editoriales independientes mira los premios; muchos y muchas escritoras publicadas han ganado los mismos premios que yo, las y los jurados son escritores chilenos publicados e incluso algunas condicionan la publicación a la obtención de fondos del libro que les permitan financiar diseño, impresión y su propio trabajo. Luego te pagan tus derechos de autora. Pero no te pagan por escribir. Ahí los concursos sirven para recuperar ese tiempo y convertirlo en trabajo.
Acá he hablado de las veces que gané, pero también hubo muchas veces que perdí.
Y en ese caso, el trabajo se mantiene ad honorem. De todas formas, sigue siendo positivo participar. Porque puedes seguir postulando ese texto finalizado a otros concursos, al igual que Sensini, el personaje de Bolaño que vivió concursando con el mismo cuento, cambiándole el título y pseudónimo.
Supongo que también es una primera prueba a esa otra parte del trabajo, que tiene que ver con la promoción. Un premio es también una premiación: elegir qué me pongo, cómo me peino, si uso o no maquillaje. Es un evento al que se entra con invitación. Un podio al que subir, una autoridad que te saluda y con la que tienes que tomarte una foto. Y por eso, también hay que decidir si te importa o no. ¿Guardo mi diploma o lo dejo tirado en la calle? Yo elegí guardarlos, y fue una forma de abrirme paso en el mundo de la literatura.