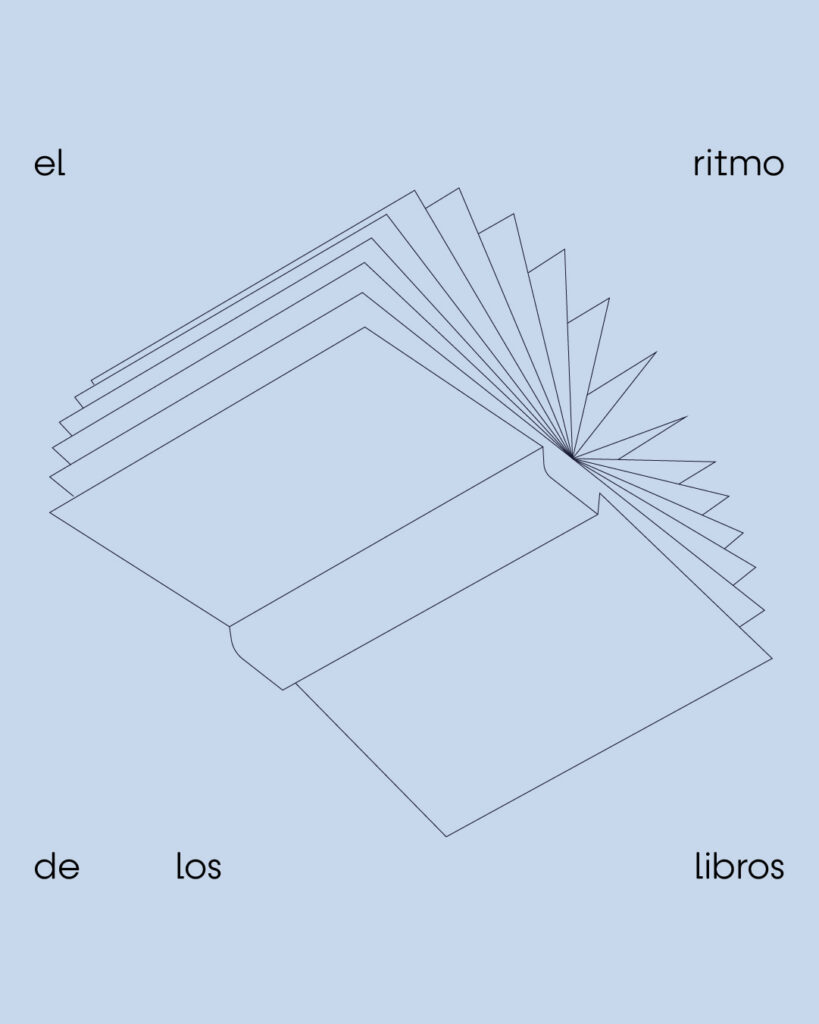Siguiendo su papel, los reaccionarios no se demoraron en reaccionar ante la película de Barbie.
Las mujeres conservadoras, seducidas por el rosado, salieron espantadas tras ver cómo su adorada muñeca rubia cuestionaba su correcto destino. Los hombres conservadores -instalados hoy por las volteretas de la historia como figuras rebeldes y revolucionarias, pero quizá fragilizados por tanto rosado-, aprovecharon la oportunidad para volver a victimizarse: acusaron a Greta Gerwig de filmar una historia misándrica y de producir, mediante el confundido personaje de Ken, “114 minutos de rabia y odio hacia los hombres”, como resumió el popular youtuber The Critical Drinker.
Su escándalo, si me permiten la redundancia, no debiese escandalizar a nadie. En eso nos hemos convertido durante este corto siglo: en escandalosos y alaracos animales que no dejan de chillar, beligerar y odiar, casi siempre a través de videos verticales, solo para llamar la atención de quienes desesperadamente buscan sentir alguna emoción en este insípido y virtualizado presente. Aislados e inseguros, la forma más efectiva que nos queda de conectar con los demás es dramatizándolo todo.
“Hay una epidemia de dramatismo”, como dijo el psicólogo Scott Lyons. “El mundo entero es ahora nuestro escenario para representar este gran drama y que se premie con likes”.
Pero volvamos a Barbie. Y volvamos a la frágil indignación que le causó a ciertos hombres, en especial por la figura de Ken, interpretado por un majestuoso Ryan Gosling. Si bien la reacción puede considerarse como un síntoma de la incomunicación e hipersensibilidad de nuestros tiempos, me parece que refleja algo todavía más importante (y seguramente terrible): la tiranía de la literalidad, esa obsesión por tomárselo todo al pie de la letra, sin espacio para el humor ni las ironías.
No es que Barbie sea una película muy exigente intelectualmente ni tampoco demasiado abstracta; por el contrario, sus principales tropiezos están en las constantes sobreexplicaciones que tiene el guión, con personajes que verbalizan sus decisiones en exceso, quitándole margen a la ambigüedad o la interpretación.
Esa profundidad, de hecho, solo parece tenerla el Ken de Gosling, un muñeco que, al igual que el juguete que lo inspira, no posee más valor que el de ser otro de los accesorios que conforman Barbieland. Uno que solo cobra relevancia cuando Barbie lo mira, igual de reemplazable que su auto convertible o uno de sus incontables vestidos.
A pesar de esa insignificancia, Gerwig le otorga a Ken un rol importantísimo, cuyo arco dramático es el más logrado de la película: un sujeto alienado y sometido que reivindica su posición social, se toma el poder en represalia y luego lo abandona, condenado por sus propios excesos, hastiado también por el peso y aburrimiento de las responsabilidades.
Llena de humor y absurdo, su auge y caída, en rigor, no se diferencia mucho de la de otros sujetos reales y oprimidos, que tras pasar toda una vida ninguneados por la sociedad, de pronto tienen una revelación basada en el resentimiento que llena sus vacías existencias de sentido. Así, cargados de odio y convicción —y un abrigo de piel, en el caso de Ken—, pero sin mayor ideología, deciden alterar el orden establecido.
Pero como Ken parece un hombre y se toma el poder como un hombre e incluso canta pésimas baladas de rock como un hombre, entonces los hombres, al menos aquellos que se sienten orgullosos de serlo, y con la literalidad que inunda a la actualidad, asumen que esta película va contra ellos. Y que humilla a la figura de Ken, supuesto representante histórico de la vieja y querida masculinidad. Incluso hicieron un hashtag: #notmyken.
“Si yo no soy su Ken, no jueguen conmigo”, les respondió Gosling en la revista GQ.
“Pero no sean hipócritas, no pretendan que Ken les importa, porque la triste verdad es que a nadie le había importado una mierda hasta ahora. Más que un personaje, era un simple accesorio de Barbie. Yo soy el primero que se esfuerza por hacerle justicia y que se toma la molestia de contar su historia”.
En realidad, creo yo, contra lo único que se dirige Barbie, y lo personifica especialmente en Ken, es contra los peligros de la exclusión: ningunea a un grupo humano, réstale participación, quítale su singularidad y estarás cocinando el caldo de cultivo perfecto para una rebelión hueca, pueril y tan patética —y seguramente no tan divertida— como la Mojo Dojo Casa House.