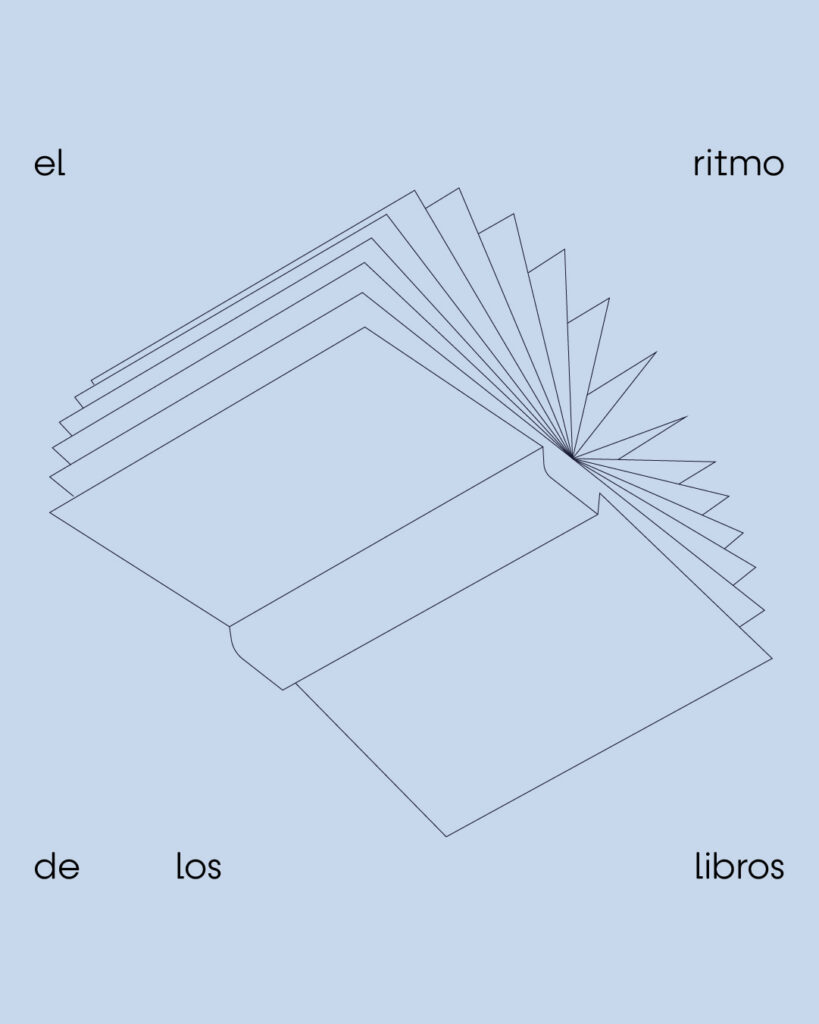Quiero partir aclarando que mi madre era un sol. Pero escribí una novela sobre una madre y una hija, que aunque no se odiaban de una manera tan definitiva, sí cargaban con un abismo. Había una tensión oscura entre ellas, una relación fría y de silencios que la muerte no dejó tiempo para remediar.
A veces me pregunto por qué esa historia salió de mí; la relación que tuve con mi madre estaba lejos, creo, de ser un vínculo nefasto. No recuerdo haber sentido ese odio o rabia por ella mientras estuvo viva. O quizás yo no tuve el tiempo suficiente como para elaborarlo, porque mi madre murió cuando yo era una adolescente.
La cosa es que Laura, mi protagonista -al igual que muchas otras de tantos libros que se vienen escribiendo en los últimos años sobre las relaciones madre e hija-, a ratos odia a su madre. La odia aunque no sea la peor madre del mundo, aunque solo se haya equivocado, aunque no tenga las herramientas para ser una “mejor” madre.
La odia simplemente porque es un derecho legítimo de toda hija, pienso, el rechazar, temporalmente o no, un vínculo tan sustancial como el materno.
En la literatura encontramos muchos personajes que retratan con libertad ese vínculo quebrado. En el magistral Apegos Feroces, de Vivian Gornick, una mujer en su mediana edad, (la misma autora) va caminando con su madre anciana por las calles de Manhattan, y en el transcurso de esos paseos repletos de recuerdos, complicidades y reproches, se va tejiendo el relato de una relación ambivalente que contiene el rechazo a identificarse entre sí.
La relación con mi madre no es buena y, a medida que nuestras vidas se van acumulando, a menudo tengo la sensación de que empeora. Estamos atrapadas en un estrecho canal de familiaridad intenso y vinculante: durante años surge por temporadas un agotamiento, una especie de debilitamiento entre nosotras. Después, la ira brota de nuevo, ardiente y clara, erótica en su habilidad para llamar la atención.
Últimamente estamos a malas. La manera que tiene mi madre de “lidiar” con los malos momentos es echarme en cara a gritos y en público la verdad. Cada vez que me ve, dice: ”Me odias, sé que me odias”. Voy a hacerle una visita y a cualquiera que esté presente -un vecino, un amigo, mi hermano, uno de mis sobrinos- “Me odia. No sé qué tiene contra mí, pero me odia”. Del mismo modo, es perfectamente capaz de parar por la calle a un completo desconocido cuando salimos a pasear y soltarle “esta es mi hija, me odia”. Y a continuación se dirige a mí e implora “pero qué te he hecho yo para que me odies tanto? Nunca le respondo. Sé que arde de rabia y me alegra verla así. ¿Y por qué no? Yo también ardo de rabia.
La protagonista de Bajo la superficie, de la escritora británica Daisy Johnson, es uno de los libros más fuertes que me ha tocado leer sobre el tema. “Mentiría si dijera que nunca he sentido placer cuando a mi madre le ocurre una desgracia”, dice cuando se ve obligada a cuidarla luego de que le diagnistican demencia senil. Ha vivido con ella una vida de odio y resentimiento.
A veces me tienta la violencia. Si fueras la mujer de hace dieciséis años, creo que sería capaz de sacarte la verdad a guantazo limpio. Ahora ya no es posible. Eres demasiado vieja para sacarte nada a guantazos. Los recuerdos destellan como copas de vino rotas en la oscuridad y luego desaparecen.
Lo más interesante es que la autora, al igual que yo, dice tener una muy buena relación con su madre. ¿Por qué entonces esta historia sale de ella?
¿Existe una necesidad generacional de conectarnos con esa violencia para desmantelar de una buena vez a la “buena madre”?
El último libro que leí es el más brutal de todos, más que nada porque es una madre que derriba todos los mitos posibles de esa buena madre de antaño. Me alegro de que mi madre haya muerto se trata de la biografía de Jennete McCurdy, una ex actriz que cuenta su infancia como celebridad infantil de Nickelodeon, profesión que adoptó de muy niña no como un sueño propio, sino por seguir la voluntad -o prácticamente el mandato-, de su madre, una mujer que la abusó psicológica, mental y físicamente hasta que murió de cáncer.
¿Por qué idealizamos a los muertos? ¿Por qué no podemos ser honestos con respecto a ellos? Especialmente las madres. Son las más idealizadas de todos. Las madres son santas. Son ángeles por el mero hecho de existir. NADIE puede entender lo que es ser madre. Los hombres nunca lo entenderán. Las mujeres que no tienen hijos nunca lo entenderán. Nadie más que las madres conocen las dificultades de la maternidad, y las que no son madres deben alabar a las madres porque nosotras, las humildes y lamentables no madres, somos insignificantes comparadas con las diosas a las que llamamos madres.
Mi madre no merecía su pedestal. Era una narcisista. Se negaba a admitir que tenía problemas, a pesar de lo destructivos que eran para toda la familia.
Mi madre abusó de mí emocional, mental y físicamente de formas que me afectarán para siempre.
Pienso que quizás en parte estoy influenciada de esas y otras tantas lecturas que abordan la relación materna y que retratan vínculos oscuros y a veces, incluso, violentos. Por alguna razón, esas lecturas me atraparon, como si allí encontrara un oculto sentimiento, una rebeldía al amor natural que no me fuera fácil de expiar.
Que no nos es fácil de expiar.
Quizás yo misma como madre lo necesito, para abrirle a mi hijo la posibilidad legítima de ese rechazo, de esa lejanía. Para quitarme la culpa y la carga de tener que ser una madre impecable que no existe.
Pienso que de alguna forma, muy inconsciente, el ejercicio de narrarlo es necesario porque nos ayuda a liberar un sentimiento reprimido. Y a exorcizarnos de él. Nos toca escribir sobre ese odio o rabia o ambivalencia solapado porque, lo sintamos o no en la vida real, estamos cumpliendo la función de volver a las madres y a las hijas más libres.
Así como dicen que las películas de terror sangriento ayudaron a una generación a redimir los horrores de la guerra, quizás para nosotras llegó el momento de romper con el mito de ese amor filial incondicional y puro para redimir la presión histórica de tener que ser una madre santa y perfecta.