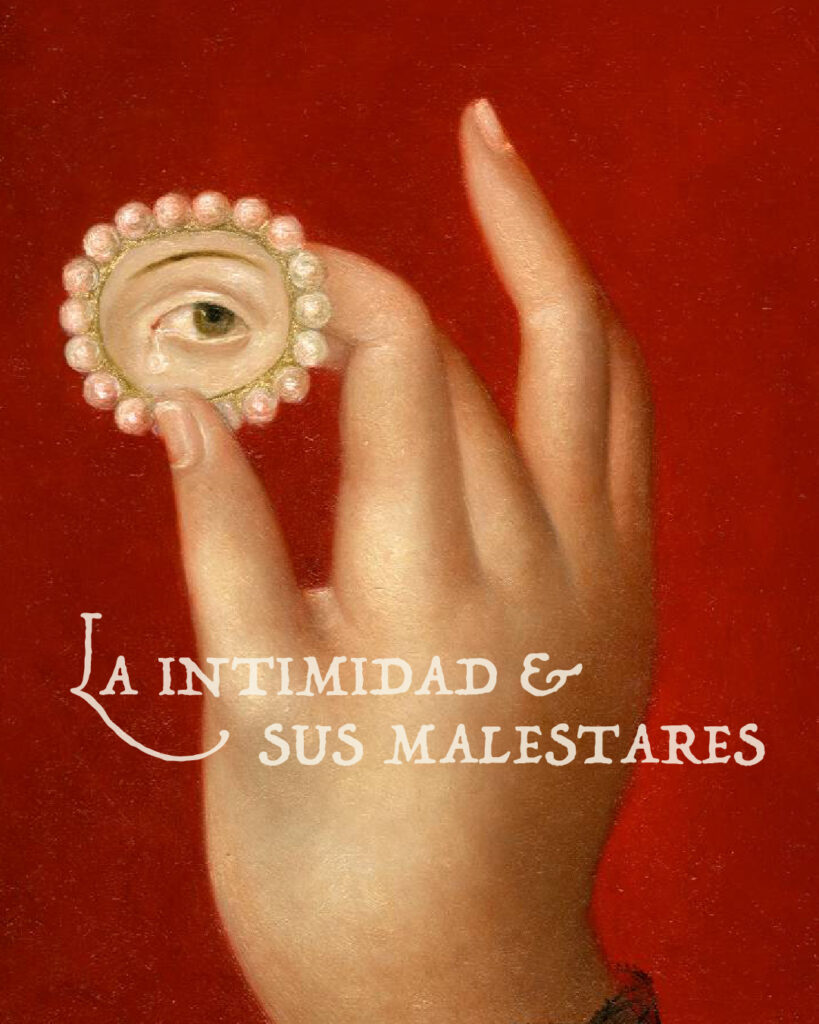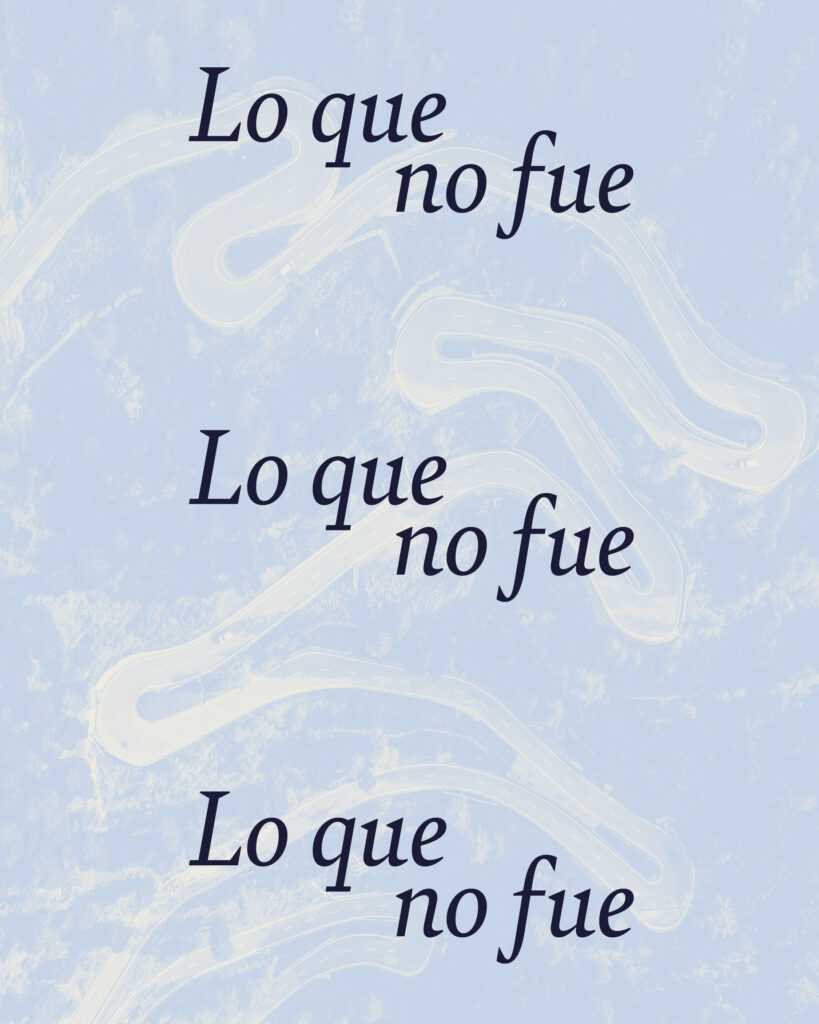Por Manuela Agüero para Trenza Colectivo
No es poco común para quienes trabajamos en el campo de la clínica psicoanalítica encontrarnos con la experiencia del arrepentimiento. “No me arrepiento de nada, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie”, se decía a sí misma una mujer en el diván. Fueron tantas las sesiones que giraron en torno a la insistencia por sostener su no arrepentimiento que, acudiendo a la lógica freudiana bajo la que entendemos la negación como una defensa, le expresé mi sospecha: “Quizás lo que pasa es que efectivamente te arrepientes. ¿Y si te arrepientes, qué tanto?”. Terminó por revelarse, así, lo insoportable que puede volverse la experiencia de arrepentirse.
Son varias y singulares las formas que adopta la relación al arrepentimiento. “No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón”, decía Gilda tomando al arrepentimiento como marca de la pérdida. “De los arrepentidos será el reino de los cielos”, se lee en la Biblia de una religión que siempre nos ha querido pecadores, pero arrepentidos. “No quiero mirar atrás y arrepentirme de no haber hecho cosas”, señalaba hace poco un hombre cuya relación al arrepentimiento lo tenía precisamente en el estado de no poder hacer nada. El arrepentimiento en su función inhibidora: “Hago cosas y me meto en situaciones de las cuales después voy a arrepentirme”, señaló una mujer en su primera sesión. “Arrepentirse es un derecho humano”, decía hace poco una amiga.
¿En qué consiste, en todo caso, arrepentirse? ¿Qué temporalidad y qué grados de agencia supone el arrepentimiento? ¿Bajo qué ideales epocales es que arrepentirse se ha vuelto un fantasma tan insoportable? ¿Es que nos arrepentimos cuando constatamos que hemos hecho daño? ¿Es que nos arrepentimos cuando constatamos una pérdida?
Este es un problema añejo. El mismo René Descartes le dedicó algunas líneas en su Tratado de las pasiones del alma (1649), donde señala que “el arrepentimiento es directamente opuesto a la satisfacción de sí mismo, y es una especie de tristeza debida a que se cree haber cometido alguna mala acción; y es muy amarga, porque su causa está en nosotros”. Y es que el arrepentimiento nunca ha sido una experiencia precisamente agradable para el espíritu. Al menos en términos cartesianos, es triste. Se dimensionan los efectos más o menos irreversibles de una acción y, para colmo, la amargura radica en que “la causa está en nosotros”.
Hay, sin embargo, una forma particular de arrepentirse que he venido escuchando insistentemente. Se trata de una relación al arrepentimiento que se vuelve tan difícil de habitar que desliza la tentación de desimplicarse. “Me equivoqué. No sé qué hice, ése no era yo. Quiero volver el tiempo atrás, yo no estaba en mi sano juicio”. No estamos, en estos casos, frente a lo que Freud llamó las “neurosis de destino”, para referirse a esos narradores incesantes de desgracias incapaces de pensar en sus grados de participación. Tampoco de modalidades de sufrimiento ante las cuales los sujetos no logran reconocerse implicados en las escenas que los aquejan. Se trata más bien de sujetos que se implican a tal punto que piensan que todo radica en eso que hicieron o dejaron de hacer; de ahí que el arrepentimiento como experiencia se vuelva tan enorme e imbancable. Ante ese inconmensurable, al menos dos salidas: algunas trayectorias subjetivas quedan atrapadas en un loop en el que el arrepentimiento muestra su plena función melancolizante, dejando al sujeto perdido entre lo hecho, lo deshecho, lo imposible de deshacer y el desecho. Otra salida, la desimplicación olímpica: esa no fui yo.
Estos modos de relación portan elementos de un potencial psicoanalítico indudable, casi dignos de un manual de buen paciente: la extrañeza respecto de sí mismo, la temporalidad del inconsciente: ¿Quién es yo? ¿Cómo nos relacionamos con ese otro que fuimos? ¿Qué fue lo que no vi? Sin embargo, también traen consigo los estragos de la omnipotencia que nos lleva a establecer una relación con el pasado como si “las causas estuvieran sólo en nosotros”; la defensa omnipotente que nos lleva a olvidar que la mayor parte de las veces tomamos decisiones atravesados por contingencias y circunstancias que nos exceden.
No son pocas las veces que, frente a la dolorosa constatación de que hay cosas de nuestro pasado que no pueden cambiarse, tendemos a olvidar la pequeñez y fragilidad que nos es inherente.
Ha sido esa misma constatación la que ha despertado y motivado, tanto en el cine como en la literatura, la fantasía de volver al pasado. “Nadie puede bañarse dos veces en un mismo río”, decía Heráclito, posiblemente para figurar esa enigmática pulsión de mutar, muchas veces bien a pesar de nosotros mismos. Si volvemos al pasado, lo hacemos siempre distintos y a riesgo de modificarlo. Tal como el río de Heráclito, el pasado nunca se queda quieto, está vivo y constantemente sujeto a resignificaciones en función de la conexión con otros eventos vitales. El sentido, nos enseñaba Freud, acontece en un movimiento progrediente y regrediente y nunca de una vez y para siempre.
¿Cómo orientarnos frente a los modos que adopta el arrepentimiento y el sufrimiento que lo acompaña? A pesar de nunca haber sido un concepto trabajado directamente en los textos de psicoanálisis clásico, la noción de “responsabilidad subjetiva” circula ampliamente en el campo de los estudios y la clínica psicoanalítica como una manera de nombrar una forma de hacerse responsable. Bajo la noción de sujeto en psicoanálisis y de las ideas de Lacan sobre el acto analítico -según el cual el sujeto no sólo no es contemporáneo al acto, sino que está más bien siempre a destiempo de éste-, existe una paradoja. Estamos frente a una responsabilidad extraña, plasmada de ajenidad y de alteridad.
Desde esta noción de responsabilidad, hacerse responsable no implica en ningún caso ubicarse culposa o religiosamente como agente de los actos cometidos para luego lamentarse, confesarse o autocastigarse. Esta responsabilidad contempla hacerse responsable por la propia división subjetiva. Hacerse responsable, por ejemplo, de que a veces lo que somos es puro efecto del acto y no su agente. Puede ser angustiante experimentar esas vacilaciones que experimentamos cuando estamos frente a ese borde en el que se traman las encrucijadas, pero menos mal hay contextos y relaciones que permiten soportarlas. El amor de transferencia es uno de ellos.
La libertad puede ser traumática porque está inevitablemente en el centro de los actos a partir de los que un sujeto se divide, pero no hay decisión, elección, ni responsabilidad subjetiva alguna por fuera de esa coyuntura dramática. Tener hijos, decidir no tenerlos, interrumpir un embarazo, comprometerse, amarse, separarse, irse, volver, renunciar, salir del clóset, cambiar el cuerpo y el nombre, decir una verdad. Nada por fuera de esta coyuntura dramática.
No hay elección plena, cerrada y lograda con la que un sujeto se encuentre sin conflicto, y habrá que poder pensar las funciones singulares que va adoptando el arrepentimiento frente a ese hecho fundamental.
Hace un tiempo un amigo me dijo algo que me causó mucha gracia: “Me hubiera gustado estar como los tipos de la tele, con un audífono que te va diciendo lo que no ves”. Para bien o para mal, la vida no es como en la tele. Varias veces actuamos como trapecistas, vacilando en los bordes en que se encuentran y desencuentran continuamente lo real y lo simbólico. Constreñidos a actuar un poco entre la vida y la muerte, sin ningún código unívoco que nos guíe. Obligados a creer y a inventar a partir de pistas. El presente, ese mismo del que a veces nos creemos tan dueños, se nos revela en realidad como una ficción efímera y jabonosa.
En una de sus canciones más simples, lindas y cebollentas, Jorge González dice: “yo sólo tengo este presente”. Eso es mucho y bien poco al mismo tiempo, pero es lo que tenemos. Además de efímero, porta el presente una inteligencia propia que no nos pertenece. “La vida es eterna en cinco minutos”, cantaba Victor Jara. Y tenía razón. No pocas veces las decisiones más vitales se toman dentro de un presente cargado y eterno, que dura apenas cinco minutos, cinco inteligentes minutos.