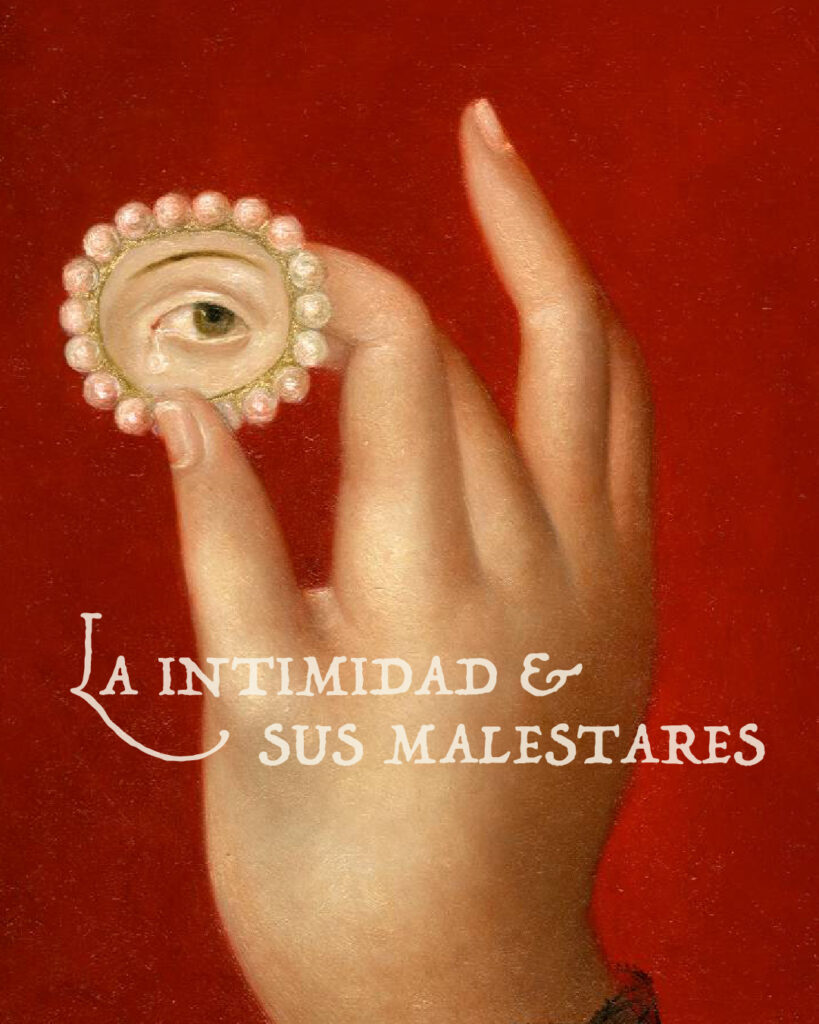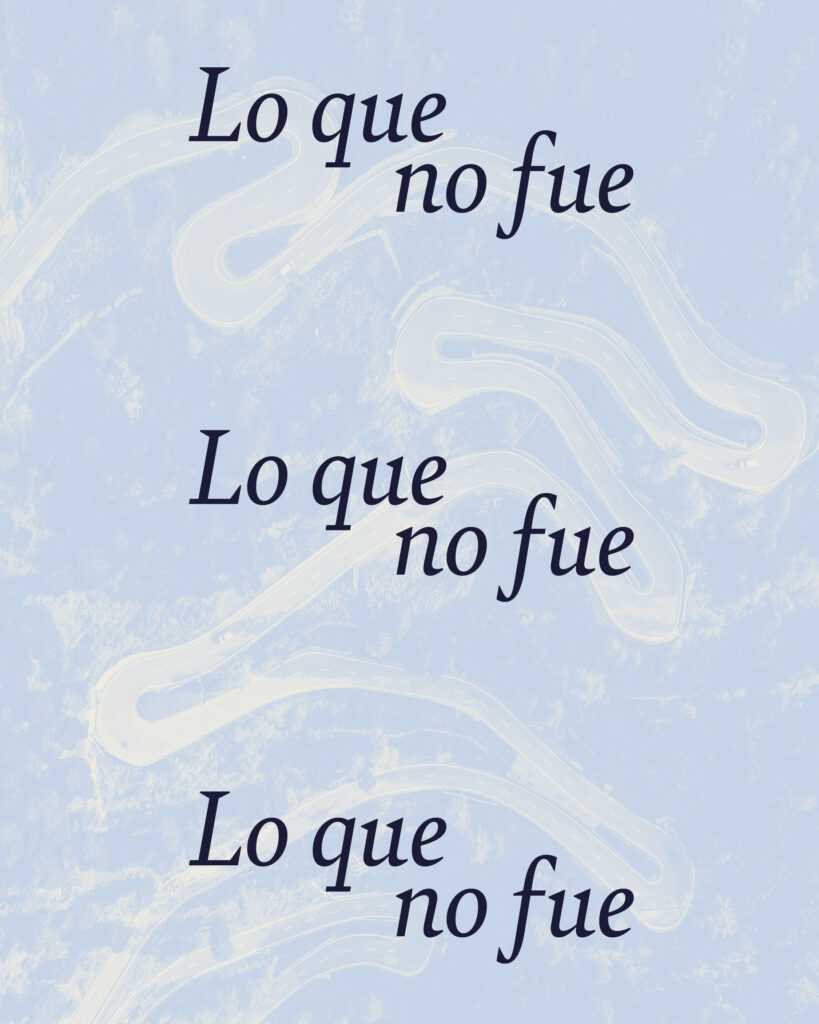“Se dice caprichosamente que las mujeres
tienen enfermedades en el vientre y es verdad que encierran
dentro de sí un elemento hostil: es la especie que las roe”
(Simone de Beauvoir, El segundo sexo)
Una de las cosas con las que una mujer se encuentra es la estrechez propia del lenguaje cuando se trata de nombrar la infinidad de experiencias asociadas al cuerpo. Hace ya más de una década trabajé con una paciente que durante el proceso terapéutico recibió el resultado de un examen ginecológico alterado que derivó en una cirugía. No fue tanto la intervención en sí lo que tuvo un estatuto traumático para ella como el hecho de que toda esa experiencia médica estuvo siempre e insistentemente acompañada por la palabra “maternidad”. Maternidad en los pasillos de la unidad, maternidad en la pulserita de paciente de la clínica, maternidad en el recibo de pago.
Esa palabra quedó resonando e interrogando intrusivamente su posición en el mundo. La brevísima estadía por los pasillos de la unidad fue suficiente para escuchar guaguas llorando, ver mujeres embarazadas, personas con ramos de flores visitando a un recién nacido. Vio también personas cansadas y aterradas, afectos mudos. Durante un tiempo esas escenas se tomaron su mente, como si de sopetón se hubiese enterado de lo que Anne Duffourmantelle llama la co-presencia de lo real con que habita el cuerpo femenino, y de la violencia simbólica con que algo de ese real ha sido históricamente abordado.
En el cuerpo y en el útero de una mujer pueden ocurrir un montón de cosas: embarazos, cáncer cérvico uterino, endometriosis, presencia de diversos virus y enfermedades de transmisión sexual, problemas de fertilidad, inserción de distintos dispositivos anticonceptivos, abortos espontáneos, interrupciones voluntarias del embarazo.
Sin embargo, será la unidad clínica y la problemática noción de “maternidad” la principal encargada de englobar todo aquello.
En su libro Caliban y la Bruja, Silvia Federici nos anima a revisar las teorías sobre la violencia con que hemos contado hasta el momento. A ella le parece insólito que la teoría foucaultiana sobre el poder, el cuerpo y las violencias que lo constituyen pudo ser sostenida solo al precio de una gran omisión; a saber, la de los ataques más monstruosos contra el cuerpo que haya sido perpetrado en la era moderna: la caza de brujas.
En su investigación sobre las coordenadas que allanaron el camino para que una violencia así haya sido posible, Federici se topa con varios antecedentes históricos importantes. Por un lado, estudia el movimiento herético, que le otorgaba una elevada posición social a las mujeres. En las sectas herejes las mujeres tenían derecho a predicar, bautizar y administrar otros sacramentos. Adoraban a una figura femenina llamada la Señora del Pensamiento e, inspiradas en ella, muchas herejes investigaron y aprendieron de un modo formidable a controlar su función reproductiva, en tiempos en que los avances tecnológicos que conocemos hoy no existían. Sin embargo, tan pronto como el control de las herejes sobre su cuerpo comenzó a ser percibido como amenaza a la estabilidad económica, muchas fueron torturadas, confiscadas en sus propiedades o derechamente condenadas a la hoguera.
Otro punto importante. En la Francia medieval, hombres de diversas clases sociales se enfrentaban y el ambiente político estaba crispado. Se crea, según Federici, el famoso burdel que se erige no sólo como un posible remedio ante la homosexualidad, sino sobre todo como la vía a través de la cual las clases dominantes consiguieron que todos los hombres, independientemente de su clase social, afirmaran su virilidad y su capacidad de control sobre las mujeres. El burdel suavizó los conflictos de clase y los varones de distinta clase social se amigaron en torno al acto de gozar sobre el cuerpo femenino. Tanto así, que las autoridades municipales dejaron de considerar la violación como delito en los casos en que las violadas fueran mujeres de clase baja. El burdel fue, por tanto, el lugar donde se violaba a mujeres pobres con consentimiento estatal.
Estas son algunas de las coordenadas que crean, para Federici, las condiciones de posibilidad para la caza de brujas: degradación, violación, embarazos y, junto con ello, un saber sólido y sofisticado, como el de las herejes, por parte de las mujeres sobre cómo prevenir o interrumpir embarazos.
Así, la caza de brujas fue una derrota histórica que destruyó todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de conocimiento que habían sido la base del poder de las mujeres. A partir de esta derrota, después de que éstas hubieran sido sometidas a más de dos siglos de terrorismo de estado, surgió, de la mano de la consolidación del capitalismo, un nuevo modelo de feminidad: la mujer y esposa ideal, casta, pasiva y ocupada de sus tareas. Y por supuesto, Madre. En cierto modo, el mismo ideal de mujer con que peleaba y tironeaba internamente la mujer que fue a parar al diván de Freud.
Las mujeres nos hemos hecho de un cuerpo atravesadas por dispositivos y violencias que hoy día es necesario pensar. Violencias diversas en sus magnitudes y formas, violencias directas a la carne, violencias simbólicas. Volvamos al ejemplo clínico con el que abro esta reflexión: la Unidad de Maternidad. ¿Por qué no decir “abortidad” para referirnos al hábito de abortar, así como hablamos de maternidad para el hábito de tener hijos?, se preguntó la psicoanalista y activista argentina, Martha Rosenberg. ¿Por qué sería tan obvio hablar de maternidad y llamar de ese modo, por ejemplo, a una unidad clínica que no siempre tiene ese desenlace? Así como la maternidad es en el mejor de los casos una elección y un destino posible verificable empíricamente porque efectivamente existe, ¿por qué no hay para el aborto un sustantivo en abstracto? ¿Qué nos impide decir abortidad?
Rosenberg se plantea estas preguntas no para nombrar estadísticamente la cantidad de abortos. No, la abortidad es para ella más bien una dimensión indesmentible de la experiencia corpórea de las mujeres que ha sido desmentida por la fetichización de la maternidad. El aborto ha existido y ha sido históricamente aquello de lo que no se habla, nombrando así la historia de una omisión. Tal como plantea Paula Sáez, no sólo existe el aborto, existe y ha existido durante mucho tiempo el deseo de aborto. “El deseo también aborta, el aborto también es un destino”, señala.
No hablar de aborto comporta, en todo caso, una doble omisión, puesto que aborto (ab-ortus) significa etimológicamente fuera del origen. De modo que la dificultad que encontramos no radicaría sólo en cómo hablarlo, sino también dónde ubicarlo. ¿Si no es en el origen, dónde lo encontramos?
Las narrativas y categorías utilizadas por el discurso dominante para hablar del aborto han estado marcadas por la tragedia y lo siniestro. Asimismo, la mujer que aborta es culturalmente ininteligible, abyecta y degradada.
Un buen ejemplo de ello es nuestra actual ley de aborto en tres causales; para que abortar sea posible y pensable es preciso que la vida de la mujer o del feto esté en riesgo o que la mujer esté en posición de víctima de violencia sexual.
En su libro “Sobre el aborto y otras interrupciones”, Martha Rosenberg desmonta esta narrativa y se pregunta si acaso podría el acto de impedir un nacimiento proyectar un futuro para alguien. “¿Es posible pensar el aborto, con toda su violencia, como un intento de dar vida, literalmente carne y sangre, a modelos alternativos de feminidad?”. Rosenberg hace aparecer, así, la dimensión performativa del aborto que pondría en acto una especie de des-sujeción de las convenciones heteropatriarcales que nos amarran, abriendo la posibilidad de otras invenciones.
Sería, en suma, una práctica des-identificatoria del ideal femenino en acto, una transgresión del mandato maternizante. Pero no es sólo eso, no es sólo un acto de desobediencia punky. La práctica de abortar podría tener la potencia – contrariamente a los amarres etimológicos que lo ubican como fuera de todo origen- de inaugurar para una mujer (de paso quizás también para un hombre) una relación con su cuerpo y con la vida. Incluso podría inaugurar o relanzar un eventual deseo de maternidad futura o una pregunta, tal como se verifica en el oficio clínico. De modo que muchas veces un aborto, lejos de ser una tragedia solitaria y traumática, puede ser ocasión para una suerte de reorganización de los vínculos amorosos, sexuales, familiares y amistosos.
En uno de sus artículos, Constanza Michelson nos comparte su sospecha e irritación ante el lema alegre que algunas facciones del movimiento feminista levantaron en su momento: “Mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo”. Señala que el acento no puede estar en esa versión a secas del cuerpo. No hemos estado las mujeres nunca en igualdad de condiciones respecto de los hombres en el campo del erotismo, tampoco en condiciones favorables para negociar los términos en que se dan los encuentros sexuales. La euforia yoica/neoliberal del “hago lo que quiero con mi cuerpo” oculta una dimensión importante, y que Natalia Ginzburg plantea de modo magistral en su texto “Del Aborto”. Y es que, “en tal elección las personas sienten como nunca que nada les pertenece y mucho menos su propio cuerpo. Les pertenece sólo una horrible responsabilidad de elegir”.
¿Cómo podríamos pensar que hacemos lo que queremos con el cuerpo? Nunca se ha tratado de hacer lo que se quiera con el cuerpo. Se trata más bien de poder decidir sobre la propia vida, decisión que no es sin conflictos.
Lo implicado, si de abortidad se trata, es más bien la posibilidad de tomar posición frente al destino, sin garantías ni muchas orientaciones. Y eso, sin ser necesariamente la tragedia que pinta el discurso hegemónico, puede efectivamente ser un momento oscuro y solitario. ¿No tenemos acaso los seres humanos derecho a esos momentos oscuros y solitarios?
Ahora bien, los intentos de desdramatizar las formas en que el discurso hegemónico presenta el aborto, no nos autoriza a negarle a este acto su espesor vivencial, en tanto acontecimiento biográfico con el potencial de reorganizar subjetividades, afectos y relaciones. En este sentido, no estamos para simplificaciones bobas. Como plantea Ginzburg, el aborto no es un acto neutro, en tanto tiene que ver con dar muerte. Y no sólo el aborto, también la gestación misma, cualquiera sea su destino, compromete a la mortalidad en tanto dimensión coextensiva a la vida misma.
La clínica psicoanalítica nos muestra la textura de la abortidad. No sólo abortan mujeres que no quieren hijos, abortan también mujeres ambivalentes que los quieren pero no se sienten capaces, que se sienten solas e intuyen que la vida se les pondría muy cuesta arriba. Abortan también mujeres generosas que en su decisión tienen en mente a otrxs y se preguntan por los efectos de sus decisiones en ellxs (en los ya existentes hermanxs y en la configuración familiar general, por ejemplo).
¿Qué nos impide decir abortidad?, se preguntaba Martha Rosenberg. No tengo muy claro qué nos lo impide, pero sí parece necesario decirla. Digámosla: ABORTIDAD, a ver si por ahí se desprende de ese sustantivo un posible sujetx de derecho y desmontamos el mito de la mujer irreflexiva que va a correr a abortar, para restituir la imagen de una mujer conflictuada, capaz de tomar posición frente a encrucijadas difíciles y hacer uso de lo que Ginzburg llamó esa horrible responsabilidad de elegir.