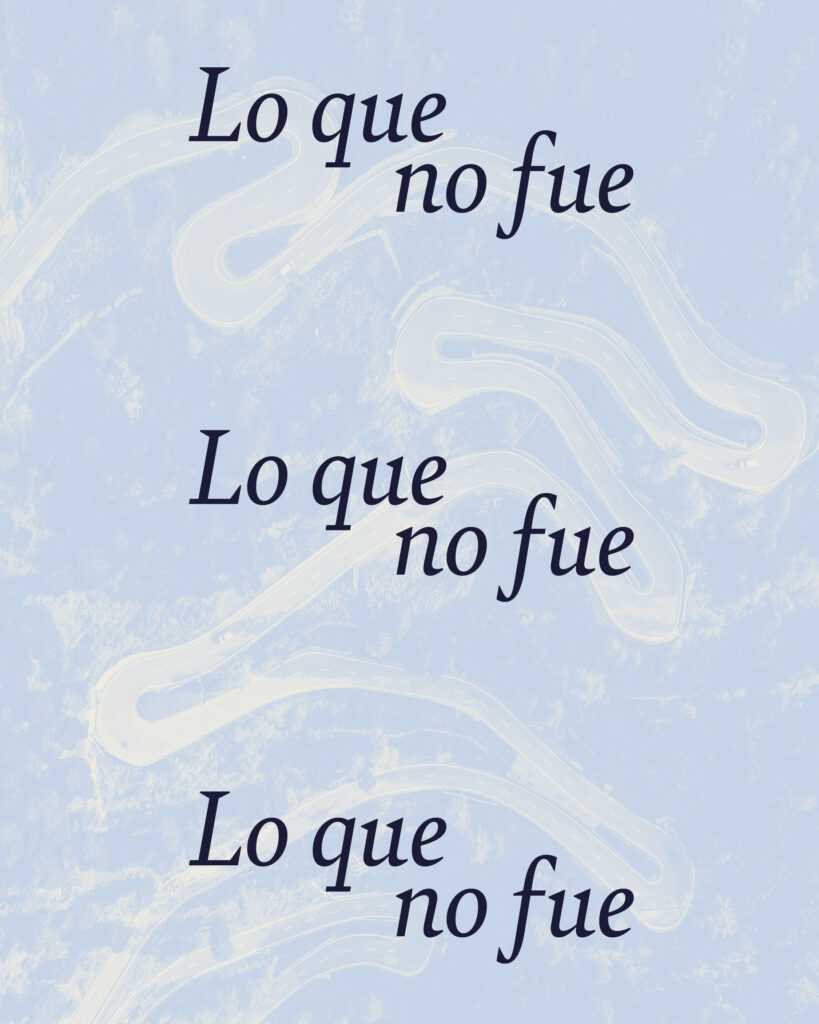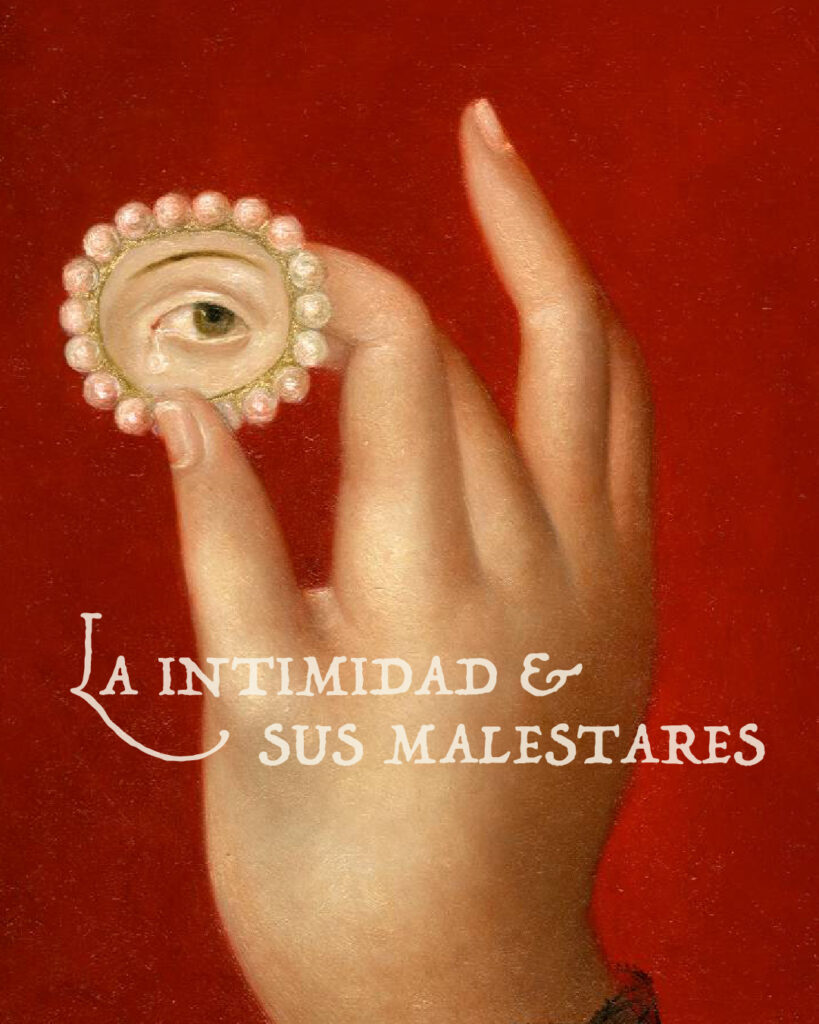Una mujer de 40 y tantos años, casada y madre de mellizos, tuvo una cita con el amor platónico de su juventud; un vecino de su infancia con quién venía hablando por chat hace meses.
Se encontraron en un bar, muy cerca del departamento de él, conversaron unos vinos, recordaron las tardes en la villa en la que vivían, coquetearon prometedoramente y se despidieron cariñosos. Fin de fiesta. Ella iba preparada para todo, necesitaba llegar hasta el final de esta historia, necesitaba bombardear su matrimonio, ya en ruinas. Pero no sucedió. Un abrazo y buenas noches.
Mientras caminaba desilusionada hacia el taxi que la esperaba en la esquina, él gritó su nombre desde el bar. Con el corazón en la mano, paró en seco y se dio vuelta: “¡Se te quedó tu chaqueta!”, le dijo él. Estupefacta, en la mitad de la calle, casi la atropella una moto. Una vez en el taxi, temblando, se puso a llorar. “Casi me atropellan”, le dijo al taxista. “Llevo 30 años manejando por las calles de Santiago, señorita. La ciudad está llena de casi”, le respondió. Ya en su casa, no pudo dejar de pensar en el taxista y su respuesta oracular.
Entonces consulta. Algo cambió para ella esa noche y ya no puede estar tranquila. La analista escucha sobre esta inquietud y sobre los intentos de esta mujer de apaciguarse, convenciéndose de que son tonteras. “¿Qué pensarás de mí? Debes pensar que soy una mujer ridícula y aburrida”. La analista se pregunta a quién le habla esta mujer. Una querida colega acuñó el término “superella” para referirse a esa instancia psíquica exclusivamente femenina, que toma la forma de una voz y que regula y vigila el deseo con una severidad heteropatriarcal heredada desde que Eva fue expulsada del paraíso por actuar su deseo y comer la manzana. La paciente habla desde la “superella” mientras se castiga. Ciertamente, a la analista no le parece aburrida la paciente. “Creo que el aburrimiento fue lo que te llevó a tu casi cita”, le dice. “Lo que está sucediendo ahora es otra cosa, pero aburrimiento no. Aún no sabemos qué es. Sigue hablando, que seguro lo vamos a ir descubriendo”.
Existe una nueva palabra: “anemoia” para nombrar una sensación antigua: la nostalgia por lo que no se ha vivido, por lo que no fue.
Una forma de seguirle la pista a los casi. Una forma de no renunciar -pero también de no vivir-, que le da curso infinito a la fantasía. Los meses que transcurrieron después del casi encuentro fueron, para esta mujer, una especie de mundo contrafáctico, una dimensión paralela de mucho aislamiento y soledad de su mundo, sus hijos, sus amigxs y su familia, en el que pudo vivir todo lo que ese casi aniquiló. Imaginaba que se iba al departamento de su cita a pasar la noche, se fugaban juntos, la atropellaba la moto y él tenía que socorrerla. Todos los escenarios posibles fueron teatralizados en su fantasía, menos uno, quizás el más aburrido y temido: no ir a la cita y decirle a su marido tres angustiantes palabras: tenemos que hablar.
Como señala la psicoanalista griega chipriota Agvi Saketopoulou, “no hay modo de saber con anticipación qué objetos, personas o circunstancias nos llevarán a experimentar de esta manera, se entra en la experiencia sin preparación acerca de cómo actuará sobre nosotros. O, por decirlo de otro modo, a veces nos preparamos para algo y encontramos otra cosa”. La paciente iba decidida a comenzar un affaire y en el casi, se encontró de frente con otra cosa: su deseo y la realidad. Un tipo de deseo irrenunciable, incluso a pesar de una misma. “Esa desconocida que habita dentro de mí”, escribía Sara Mesa. Se trataba de una realidad que no podía nombrar, aún. Entonces habló de tantas, tantas otras cosas.
Ir a buscar algo y encontrar otra cosa: un casi. La inauguración dolorosa de un deseo irrenunciable: la angustia. La activación de la fantasía como modo de seguir viviendo: anemoia. Hablar, hablar y hablar.
Ella misma estaba harta de escucharse, se sentía ridícula. Una casi cita y todo este caos. ¿Para qué tantas palabras? La analista le insiste en que no es lo mismo lo que dice cada vez. La mujer sigue hablando, lentamente y avanzando en espiral ha ido dejando sus fantasías románticas y ha comenzado a imaginar un futuro para ella. “Me gustaría volver a hacer aikido, pero me siento vieja”. ¿Cuántas repeticiones serán necesarias para que aparezca lo nuevo? Todas las que uno necesite.
La analista le pide que hable del aikido. La paciente practicó durante casi 12 años. Fue una niña inquieta y temeraria. Prefería juntarse con los hombres, vestir jeans y jugar afuera. No le interesaban ni las Barbies ni las muñecas. Las encontraba “ridículas y aburridas con sus vestidos y sus historias de amor”. Llevaba el pelo corto y solía pelear a combos si era necesario, para defender sus intereses y los de sus amigos. Su madre estaba preocupada. Temía por su comportamiento, pero aún más, temía que su hija fuera “rara”. Su hermano mayor practicaba karate y, cuando llegó un sensei de aikido a la academia, la madre de la paciente la llevó a probar. La niña encontró ahí un lugar. “El aikido permite descubrir en uno mismo un poder personal insuperable. Si uno es capaz de controlar su mente y sus impulsos, es capaz de salir victorioso en cualquier batalla. Los practicantes de aikido siempre tenemos la alternativa de hacer daño, pero decidimos no hacerlo. La verdadera guerra es interna y siempre debemos escoger el camino de la armonía y la paz”, explica.
La analista señala que para ella las Barbies eran ridículas y aburridas, tal como se siente desde la casi cita. Y que el aikido puede ser una formación de compromiso: ni Barbie ni marimacho. ¿A quién busca no dañar? No lo sabemos. Probablemente a la madre, pero quién sabe qué caminos de esa niñez quedaron coaptados.
El psicoanalista Donald Winnicott nos dice que “una cosa que resulta de la aceptación de la realidad externa es la ventaja que se obtiene de ella. A menudo escuchamos la frustración muy real impuesta por la realidad externa, pero no tan a menudo del alivio y la satisfacción que ofrece”. No siempre sucede, podemos melancolizarnos en la anemoia infinita, pero a veces llega el momento en que las fantasías no alcanzan y la realidad se impone. Una voz categórica que nos dice: esto es y así está bien (o no).
Es todo lo contrario al conformismo, es ahí donde toca vivir, en esa pequeña franja de vida que nos dejan los casi, en la diferencia entre lo que vamos a buscar y lo que nos encontramos.
La paciente recuerda que dejó el aikido cuando se enamoró de su marido. “Tenía poco tiempo, pero la verdad es que creo que a él no le gustaba que pasara metida en el dojo con casi puros hombres”. La filósofa francesa Anne Dufourmantelle dice que “la vida es un riesgo inconsiderado que nosotros, los vivos, corremos”. Y se puede no vivir, se puede seguir desoyendo, fantaseando, funcionando. Pero ya nos advertía Virginia Woolf que “no se puede encontrar la paz evitando la vida”. Recién entonces sobreviene el pensamiento y algo así como una decisión: hay daños que no pueden evitarse, incluso a pesar de nosotras mismas. Y la tristeza, por supuesto. La tristeza como señal de lo que no alcanzó.