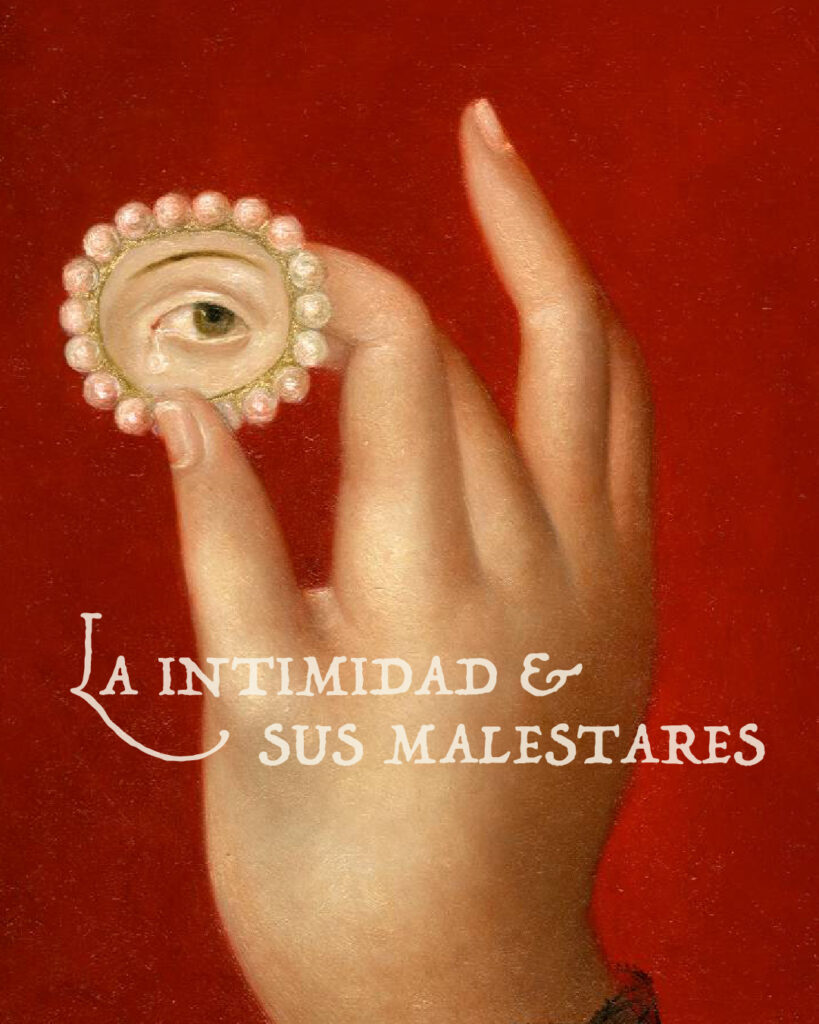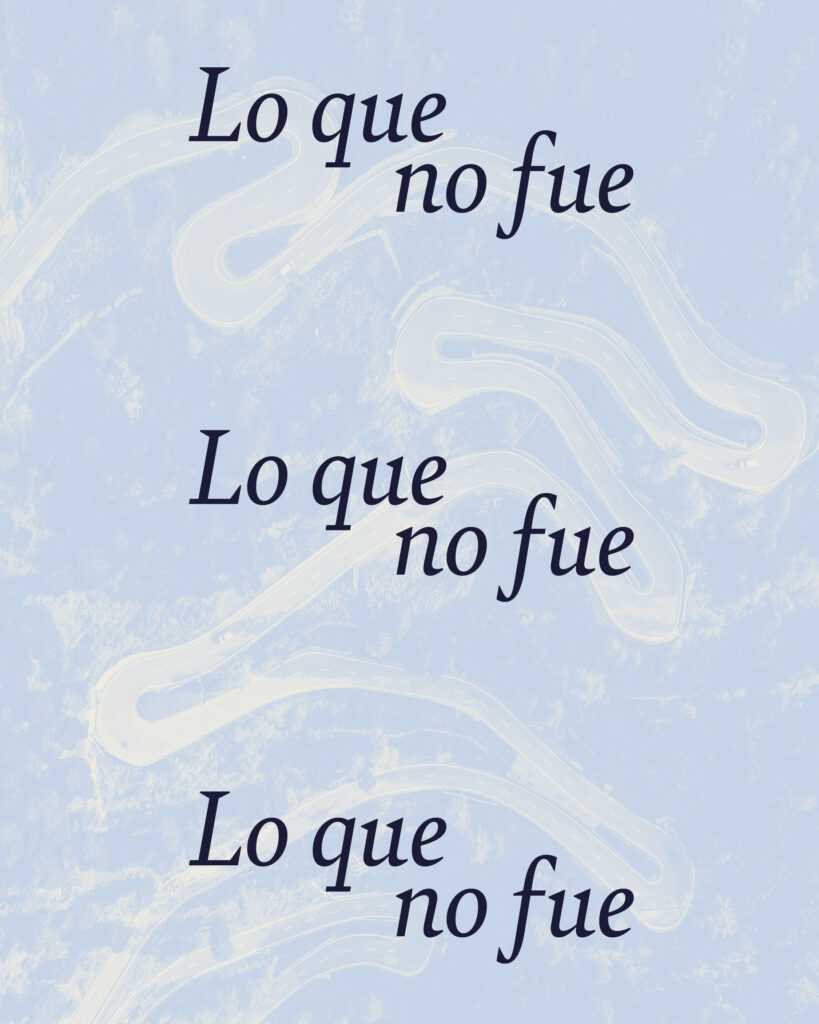¿Por qué mi mente tiene el poder de registrar lo malo con tanta fidelidad e intensidad?
Llevo nueve días sola con mis hijas, con ayuda ocasional. Me acuerdo de las veces que me gritan, que tiran cosas al suelo, que me miran con desprecio; las peleas eternas con tiradas de pelo que terminan en castigos inciertos y poco eficientes. También me acuerdo de mi estado de ánimo, sintiéndome lo peor por a veces desear no ser madre, por reaccionar sin paciencia, por agarrarles el brazo con fuerza, por mirarlas de vuelta con indignación.
¿Por qué no me acuerdo de todas las risas, de los besos, los ataques de cosquillas, las comidas, las palabras lindas, los gestos amorosos, si fueron la mayor parte del tiempo? Sé que las amo con locura, pero la locura no me permite ver el amor.
¿Será que lo malo tiene un modo de fijarse en el lenguaje y en los conceptos porque es más limitado que lo bueno?
Siempre me ha sorprendido que la gente conversa mucho más sobre lo malo. Pasado del “cómo estás” “bien y tú”, vienen las miserias: peleas familiares, estreses laborales y luego fácilmente se escala a la incertidumbre política o a la crisis climática. Quizás sería peor hablar de lo bueno, porque ahí no hay acontecimientos: estamos bien, la pega estable, los niños contentos. Ah, ok, entonces no ha pasado nada. Es como si lo bueno no fuera susceptible de ser narrado, al menos no de un modo interesante.
¿Por qué me aferro a la desgracia y no descanso con la paz de lo bueno? Porque quizás necesito sentirme viva y esta es la manera en que mi mente se mantiene alerta: evitando que me sienta demasiado satisfecha.
En una de esas es un asunto de óptica y no de memoria. Hace poco leí en un artículo que no es que las emociones se gatillen con los pensamientos, sino que nos disponen a pensar de una determinada manera. Uno elige y reacciona a los estímulos que la rabia, la pena o la alegría te ofrecen. La emoción dicta el escenario que uno reconoce como real.
Entonces, es probable que esté en un estado de rabia y de pena que me obliga a ver las cosas de una sola manera. Esa es la realidad que absorbo, mientras mi memoria hace solo el trabajo de retener, no de seleccionar.
Sea como sea, estoy segura de que no es mi carácter. ¿Cómo podría ser mi carácter? Mi carácter ya está formado, tengo 41 años. Y soy buena. El carácter ya no es una cosa flexible, pasajera o cambiante como los recuerdos y las emociones. Aunque la verdad, es que no sé qué cosa sea el carácter, además de la acumulación de eventos o vivencias. Por ahora, es cierto que mi carácter está definido por la naturaleza del evento: no hay pan, me pongo triste; hago una buena clase, me pongo feliz. Pero nada subyace, aunque sé que soy buena. ¿Seré un poco amarga o quizás demasiado reflexiva? Suelen decirme que mi manera de comunicarme es intelectual, “demasiado intelectual”. ¿Cuál es la otra manera?, pienso yo ¿Y por qué ser intelectual es un exceso?
En una de esas, todo es más simple y se trata de una decisión estética. Porque la vida está cargada de decisiones puramente estéticas, que discriminan lo que nos gusta de lo que no nos gusta. Siempre he tenido más claro que la miseria me parece más atractiva que la alegría o la satisfacción. Si la vida se pone muy buena, me asusto. Por ejemplo, tengo un problema estético con el entusiasmo. Me aterra el entusiasmo. No es que no admire a la gente entusiasta, que disfruta con los golpes de suerte, los viajes, los cumpleaños y el buen clima. Solo que creo que para disfrutarlo no hay que manifestarlo. Cuando uno lo está pasando bien, no hay que decir: “qué bien lo estamos pasando”. Eso, al menos a mí, me deprime y me saca de todo equilibrio dominado por el optimismo. Es una forma de invocar una intensidad de espíritu que quiebra el bienestar, porque lo hace explícito. Si lo estamos pasando tan bien, ¿por qué hemos de mencionarlo, identificarlo y nombrarlo? Es lo malo lo que se menciona, según las reglas del lenguaje del acontecimiento.
Hay otras dos cosas que estéticamente me abruman: las fotos familiares y las casas de campo. La foto familiar no muestra todo lo que pasa antes de esa captura: las incomodidades, las expectativas, el protagonismo, las posiciones, los roles. Todos sonríen, venerando una historia del pasado y apostando a la permanencia del futuro. Las casas de campo, como la foto familiar, traen el encierro de la historia, de los roles asignados, de las tradiciones, de las buenas costumbres y de la permanencia de los objetos. Está lleno de “jarrones de la abuela” y “cuadros del bisabuelo” que se mezclan de modo inquietante con los espíritus de nuevas generaciones que aceptan y reniegan.
Pero hay una manera más terminante de explicarlo: el destino. Después de todo, ¿cuánto de lo que nos pasa realmente lo decidimos?
Quizás no quiero ser una intelectual, tampoco lo he decidido. Fue esa foto familiar, esa posición que tomé, delante o atrás, seria o sonriendo, la que me determinó a ser como soy. Si es que soy una intelectual, es porque decidieron captarme en un rol. Congelarme en el tiempo.
Hay un orden de las cosas en la vida donde la responsabilidad no tiene lugar, como, por ejemplo, en el hecho de que yo viniera justo después de dos hermanos que son diametralmente opuestos o de que la señora que nos cuidaba me odiara o de que mis papás me metieran a un colegio Opus Dei. Esta no es la providencia divina, como la de los estoicos o la de los cristianos, es la vida misma y sus circunstancias. Pero me niego a aferrarme a la idea de que los eventos de mi infancia hayan moldeado mi óptica. La óptica la elegí yo, de la misma manera que uno decide fijar la vista en un objeto. Si fui determinada por mi entorno, nunca sabré de qué modo. Quizás me hizo más fuerte y resiliente, como quiere creer mi mamá.
De hecho, por ahí sí hay algo que explica todo esto de modo más técnico y seguro: recordar lo malo es un mecanismo de autodefensa, una suerte de recurso evolutivo que permitiría asegurar mi existencia. Si recuerdo lo malo, después sospecho de ello y no me expongo al riesgo. Así, la memoria selecciona recuerdos para que me vaya con cuidado. En este caso, no sería más que un mamífero respondiendo a mi entorno para sobrevivir.
O en una de esas, simplemente estoy deprimida. Por algo estoy tomando antidepresivos. La depresión, leí hace poco, en la mayoría de los casos la diagnostican por una pena. Me haría sentido, pues toda esta depresión partió con una gran pena: mi separación. ¿Pero cuándo esa pena se volvió patológica? ¿En qué momento pasó de ser una pena, justificable bajo las circunstancias, a una afección mental? ¿En el momento en que empecé a recordar solo lo malo? Me convence la idea de que sea por la depresión, porque es un estado transitorio y justificado, no tan estable como el carácter, ni tan pasajero como la emoción.
Disfruto pensando en que soy parte del grupo de los melancólicos, a los que la tradición romántica ve como seres más profundamente conectados con la sensibilidad de las cosas.
Desde mi separación, mucha gente, querida y no tanto, me hizo recordar que yo podía estar experimentando la crisis de los 40. Nunca lo negué, estoy totalmente de acuerdo. A los 40, siendo madre, hija, hermana y profesional, teniendo suficiente por detrás para sentirse segura y autónoma, teniendo suficiente por delante para que la promesa de un nuevo proyecto se presente como real, hice crisis. Me dividí en dos; entre el pasado y el futuro, entre la hija y la madre, entre la esposa y la mujer. Mi óptica de crisis, la verdad, me hizo ver el lado feliz de las cosas. Toda la gente me parecía simpática, la comida rica y la música buena. Estaba dispuesta a disfrutar hasta del tráfico. Lo he hablado con mi terapeuta, y ambas sabemos que estuve “hipomaníaca”, es decir, “un poco loca”. En una de esas, ahora estoy compensando ese derroche de energía feliz.
¿Serán mis hormonas?¿Esas hormonas cuarentonas preparándose para la menopausia, dándolo todo antes de mutar en una señora cómoda y dormilona? Mis hormonas antes me ponían calentona, ahora me ponen rabiosa. Y eso que tengo puesto un dispositivo intrauterino que se supone que modera esas emociones. Absolutamente todo me da rabia: que se me enganche una pelusa en la uña, que los apoderados de la fila del colegio de mis hijas opinen y que se salpiquen las gotas de leche fuera de la taza cuando preparo el desayuno.
No es la rabia digna de las cosas que deben dar rabia, como la injusticia social o la corrupción política. No, son las cosas más pequeñas que me hacen despreciar profundamente la vida. Pero es rabia.
La rabia es disruptiva, es tormentosa, pero pasajera. Pasa con un llanto y termina de desaparecer con un silencioso y tímido “perdón” para quienes fueron testigos del exabrupto. Como sea que sea, sea que soy tauro, que tengo 41, que soy demasiado intelectual, que soy una madre con trabajo o una amargada, realmente me gusta cómo soy. No creo que pueda renunciar a acordarme de lo malo, porque lo malo en realidad no es tan malo. Recordar lo malo es asumir la vulnerabilidad, es situarse con humildad y entender con profundidad.
La complejidad, lamentablemente, no yace en las cosas felices.
Las cosas felices son simples. Hace bastante tiempo -a los veintitantos, cuando no tenía hijas, ni separaciones, ni reglas extraordinarias-, escribí en aforismos: “Solo quien conoce lo más complejo puede dar con lo más simple; el que no ha dado con la complejidad de la vida e insiste en su simplicidad, simplemente niega”. “No quiero acostumbrarme a la miseria; después se hace demasiado difícil enfrentar la felicidad”, escribí también en ese texto.
Con los años, he aprendido que la única manera de no acostumbrarse a la miseria es denunciándola. Hablando de ella, riéndome de ella. Así, cuando viene la felicidad, con sus fugaces destellos, la disfruto sin aferrarme. Sin demasiado entusiasmo, como sabiendo que la visita es corta.