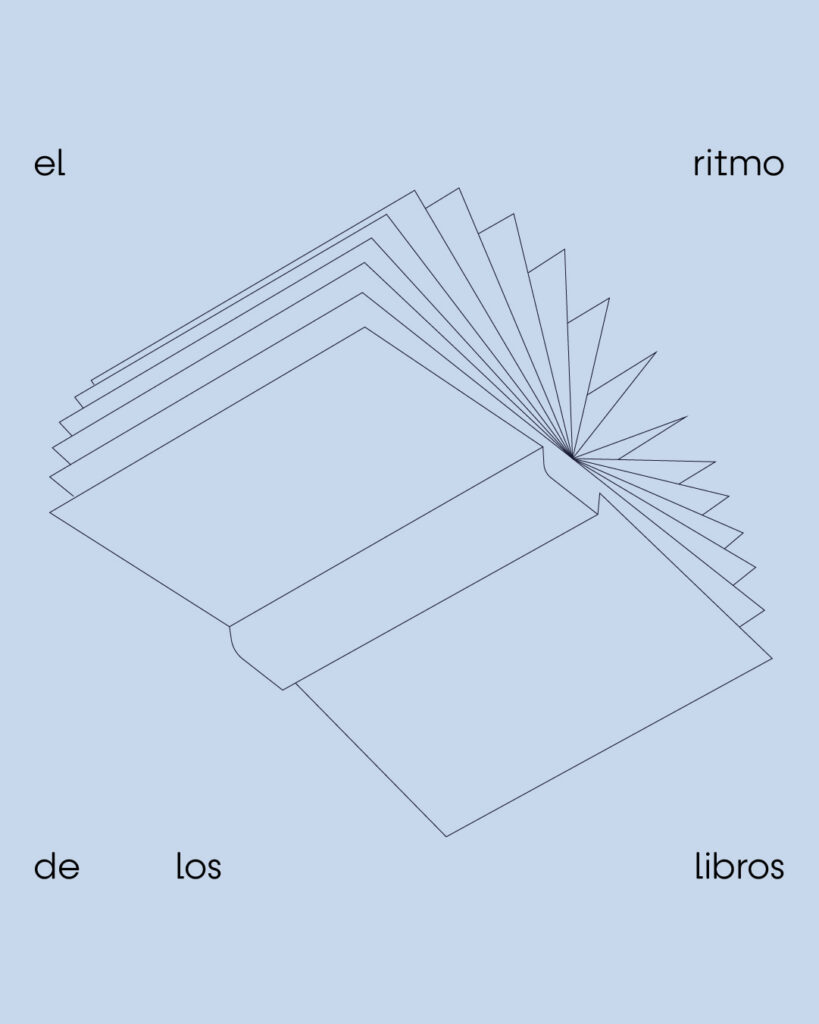Salí del cine y me encerré en el cubículo del baño a llorar.
No me había pasado antes con una película. Oculta por la vergüenza de mi llanto, pensaba en el vínculo excepcional y valiente de la pareja protagonista y en la admirable calma y delicadeza que exige el cuidar a otro con tanto amor. También en la enfermedad, en el deterioro del cuerpo, en la desolación que significa la pérdida de la memoria. En la angustia de saberse encerrado en una mente perdida.
Lloré no desde los ojos derramados con que se desborda a veces la emoción contenida frente a una pantalla, sino desde el pecho, desde al medio de las costillas, donde La memoria infinita de Maite Alberdi había logrado activar algo que se olvida tan fácil, aun cuando es esencial en la experiencia humana: la ternura.
Confieso que tenía cierto resquemor de ver esta película.
El solo hecho de ser testigo de la intimidad de una pareja en su estado más vulnerable, me producía incomodidad.
¿Bordearía el morbo?
No quería quedar atrapada en una habitación presenciando escenas que no me incumben en nombre de ver “la verdad”, algo que a veces pasa en los documentales que abordan situaciones humanas así de difíciles. Pero Maite Alberdi posee un tacto que solo una buena documentalista puede tener hacia sus protagonistas; el mismo respeto que Augusto Góngora siempre tuvo hacia sus entrevistados. Y es que aún en los momentos más difíciles y frente a las historias más duras, Góngora resguardó la dignidad de quien se enfrentaba a la cámara, sin por eso caer en idealizaciones y nunca en desmedro de “la verdad”.
Alberdi, al decidir cuándo y cómo mostrar, al saber qué dejar en la intimidad y qué regalar a la conciencia de cada espectador, sintoniza con la misma delicadeza, respeto y cariño con la que Paulina cuida a Augusto.
Una sensibilidad provista de mucha intuición y perceptibilidad, una que permite adelantarse a la necesidad del otro para asistir y atender con empatía y ternura a quien depende de ti.
Tenía otra preocupación con respecto a la película.
Me causaba especial suspicacia desde el tráiler esa idealización de las tareas de cuidado bajo el lema de que “el amor todo lo puede”. Y algo hay ahí, porque si bien somos testigos de la responsabilidad que recae sobre una mujer que cuida a su marido hasta el último de los días, no vemos nunca la rabia, las ganas de huir, un grito de ayuda, algún escape razonable de cierta hastío y agresividad, de querer renunciar a la tarea encomendada…
Tampoco somos testigos de la inestabilidad económica que puede traer una enfermedad así en nuestro país, ni las frustraciones de un sistema de salud precario para el adulto mayor. Tampoco la opción legítima de externalizar ese cuidado fuera del hogar por convertirse en una tarea demasiado agobiante para cualquiera. Aquí vemos a una mujer entregando su vida al cuidado de quien ama, día y noche, hora tras hora, con paciencia, con tacto, con cariño y con una entrega casi divina.
¿Es un caso representativo?
No.
No es significativo particularmente de la postergación o la carga física y mental que cualquier mujer -aunque sea con todo el amor del mundo- puede tener cuando recae en ella la responsabilidad de alguien desvalido.
Pero, ¿tenía la labor esta película de representar aquello?
No creo.
Se trata, por sobre todo, de una película de amor, y es a través de ese retrato del amor que podemos entender la importancia vital de una tarea invisible y la deuda que como sociedad tenemos tanto con quienes necesitan ser cuidados, como con quienes cuidan.
Volviendo a mi llanto en el cine, que a esa altura ya era un moqueo colectivo: cuando la memoria se va, quedan los afectos; es eso lo que más conmueve del documental.
Aunque la lógica del tiempo y el ritmo marcado de la vida cesen por una enfermedad, quedará en el cuerpo el saberse amado y será esa la pulsión que nos empujará a la vida. Pueden irse las fechas, los nombres, los rostros, la capacidad analítica y funcional de la mente, pero siempre quedarán -y lo digo a riesgo de sonar cursi-, los besos, las palabras, las miradas, tomarse de las manos. Todos esos gestos y actos que los seres humanos hacemos para demostrarnos amor.
Y digo cursi con un cinismo automático, ya que no estoy acostumbrada a escribir sobre amor. Pienso que ha sido tan maquetado por Hollywood, por Disney, por la televisión y las novelas románticas, que agotamos y manoseamos todas las palabras, los diálogos, los gestos y cualquier magia que pueda quedar por ahí.
Desconfío del AMOR con mayúsculas y lo repelo, especialmente en el lenguaje, con miedo a caer en clichés y lugares comunes. Es tanto más fácil, pienso, escribir o retratar el horror, la carencia, la miseria, la injusticia, la decadencia, estados más provistos de palabras que no da pudor decir en voz alta.
Pero lo cierto es que el amor existe, aunque me de vergüenza esa frase que acabo de escribir. Y La memoria infinita es un documental valiente.
A riesgo de caer en el excesivo morbo o en romantizar demasiado el vínculo de pareja en un contexto complejo, se atreve a hablar y a mostrar lo que ya nadie se atreve: el amor, dándonos la posibilidad de apoderarnos de él para volver escribir, filmar y hablar sin cinismos ni suspicacias sobre algo lindo y tan humano.