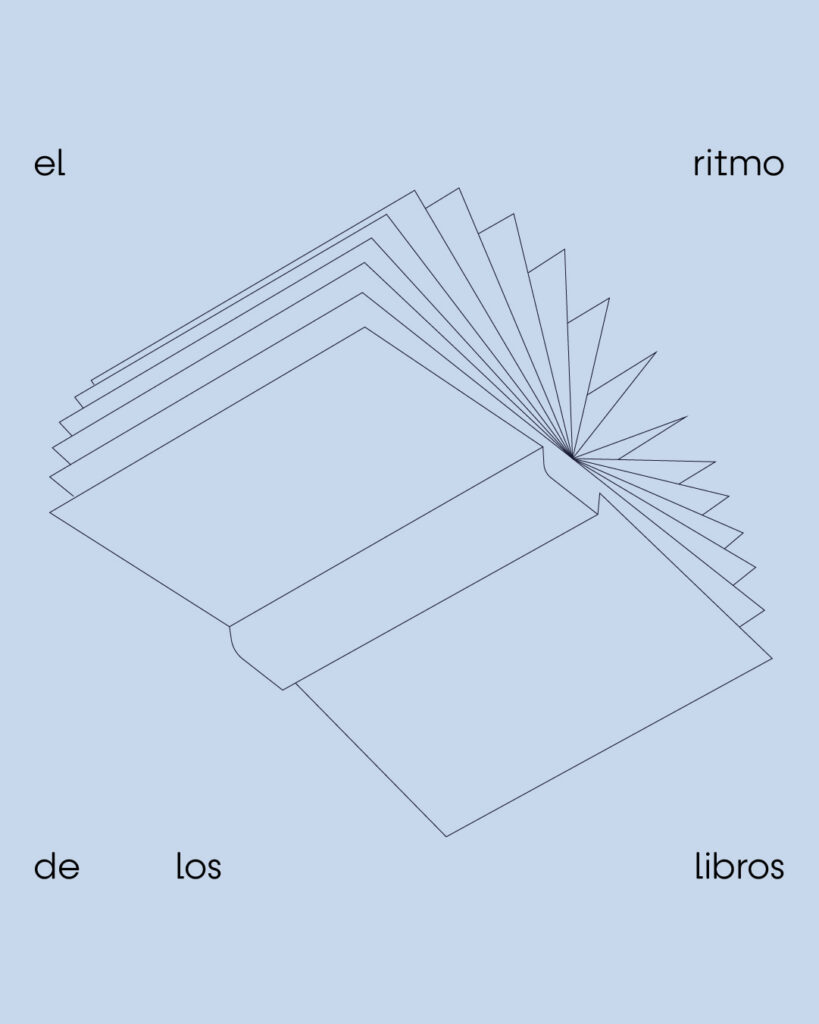En 1975, la teórica feminista Laura Mulvey acuñó el término male gaze (que, literalmente, se traduce a mirada masculina), para referirse a cómo las mujeres son vistas a través de los medios y la cultura. Esto es: de manera superficial, dejándolas reducidas a objetos.
Según Mulvey, la mirada masculina tiende a buscar el placer y se fija exclusivamente en la apariencia física, asignándole a las mujeres roles pasivos y complacientes.
Si bien el concepto se refirió en sus inicios sólo a las mujeres representadas en el cine y vistas por hombres heterosexuales que las deseaban, Mulvey reconoció en la mirada masculina una fuerza omnipresente que define no sólo lo que ocurre en las películas, sino también cómo vemos a la sociedad, a las demás personas e, incluso, que define cómo nos entendemos a nosotras mismas. Lo cierto es que, para ser reconocidas, muchas veces primero necesitamos ser vistas. Quien mira no sólo observa, sino que identifica.
Me miró feo, me miró de reojo, me sostuvo la mirada, no pudo mirarme a los ojos. A diario experimentamos cómo la mirada afecta la realidad de aquello que se ve.
Y si la mirada masculina convertía a las mujeres en estereotipos, y la mirada femenina subvirtió el objeto después de Mulvey, posicionando a las mujeres como espectadoras, ¿qué haría una mirada queer? ¿Cómo miraría? ¿A quién? ¿Qué cosas?
Estoy viendo la serie argentina El marginal, ambientada en una cárcel donde se intersectan, como en ningún otro espacio, diversas condiciones socioeconómicas, raciales y de género. Dentro de San Onofre, el centro penitenciario masculino de la ficción, para ser reconocidos y sobrevivir, los personajes deben imponerse, dominando territorial y corporalmente a los demás. Si bien la producción tiene grandes aciertos al representar cómo se impone la masculinidad hegemónica a través del ejercicio de la violencia, también deja en evidencia que el concepto de Mulvey sigue vigente.
En el mundo hipermasculinizado de El Marginal, las fronteras de la heterosexualidad son difusas. Hay tanto odio como deseo entre los reos y se forjan entre ellos, a veces, alianzas afectivas. Pero, al lado de esa “ampliación”, hay una diferencia brutal en cómo se entiende la intimidad que se da en las visitas conyugales los reos y mujeres cisgénero (es decir, mujeres cuya identidad de género coincide con el sexo que les asignaron al nacer) y, por otro lado, la intimidad rejas adentro entre hombres y mujeres transgénero (como yo, cuya identidad de género no coincide con el sexo que nos asignaron al nacer).
En la serie, por ejemplo, las escenas de sexo entre los reos y mujeres cisgénero -ya sean de visitas conyugales o de recuerdos de cuando estaban en libertad-, están filmadas de manera íntima y gozosa, con particular detalle en las pieles de los cuerpos, que sudan y brillan a medida que se acoplan. Los directores a veces extienden estas secuencias por varios minutos, durante los cuales queda claro que estos son encuentros determinados por el placer, pero también atravesados por cierta afectividad. En cambio, las escenas de encuentros sexuales entre hombres y mujeres transgénero dentro del recinto carcelario ocurren rápido y clandestinamente. Y generan, en vez de sudor; sangre. La relación entre esos cuerpos se da de manera brutal, casi mecánica. Como si los personajes masculinos, que siempre son los que determinan las condiciones de los encuentros, estuvieran realizando una descarga exclusivamente carnal.
Lo cierto es que ocasionalmente yo también me siento así, como las mujeres transgénero que aparecen en la serie. Quiero decir invisibilizada, objetualizada, silenciada y mal entendida por una estructura mayor, de la que soy parte. Este es alcance de la mirada.
A propósito de la extraordinaria película Carol (2015), el escritor Bryan J. Lowder sugirió que si una quisiera reducir la experiencia queer a sus componentes más básicos y universales, la profunda necesidad de buscarse con la mirada debiera estar entre los primeros de la lista. Lowder cree que las personas queer nos buscamos unas a otras en “un mar heterosexual”, del mismo modo que buscamos signos de hostilidad en ese mismo océano. Así nos convertimos, obligatoriamente, en expertas en mirar, tanto para localizar oportunidades de conexiones románticas o comunitarias, como para garantizar nuestra propia seguridad. “Siempre estamos escaneando nuestro entorno, siempre haciendo un balance de la escena, siempre conscientes de nosotros mismos en relación con los demás, nos guste o no”, dijo el director.
Es justamente por esto que no solo me parece fundamental desestabilizar la mirada masculina identificándola, y después subvirtiéndola, sino que me siento convocada, como mujer e investigadora transgénero, a explorar los lineamientos de una mirada queer capaz de minar el canon de la historia del arte a través del estudio alternativo de sus archivos. Y para hacerlo, no me olvido de las que vinieron antes de mí. No me olvido que Mulvey identificó la mirada como una estructura asociada al placer.
En ese sentido, confieso que me gusta mirar hombres. Me gusta verlos con cara de sueño, temprano por las mañanas, cuando es invierno y hace frío. Me gusta verlos verme, y ha sido siempre así. En el colegio me gustaba verlos, en silencio, mientras respondían las pruebas, sin que se supieran vistos. Me gustaba verlos correr en los patios, gritarse y abrazarse al final de los partidos de fútbol. Me gustaba verlos desvestirse en los camarines y entender cómo habían aprendido a secarse los cuerpos después de la ducha. Quizás, pienso, por eso me gusta tanto El Marginal.
La misma masculinidad que yo, por años, traté de impostar, hoy me resulta desconocida y hermosa. Porque, en su esencia, está rodeada de misterio. Aunque mujeres, hombres y todos los géneros entre medio, vivimos en un mundo hípermasculinizado, creo que lo que suelen mostrar los hombres de sí mismos ante los demás, no es necesariamente lo que los define. Sino que hay algo íntimo, una reserva que se expone solo en espacios y contextos acotados, donde aparecen en su complejidad. Donde son incluso capaces de cuestionar qué es lo que les produce dolor y qué es lo que les produce placer.