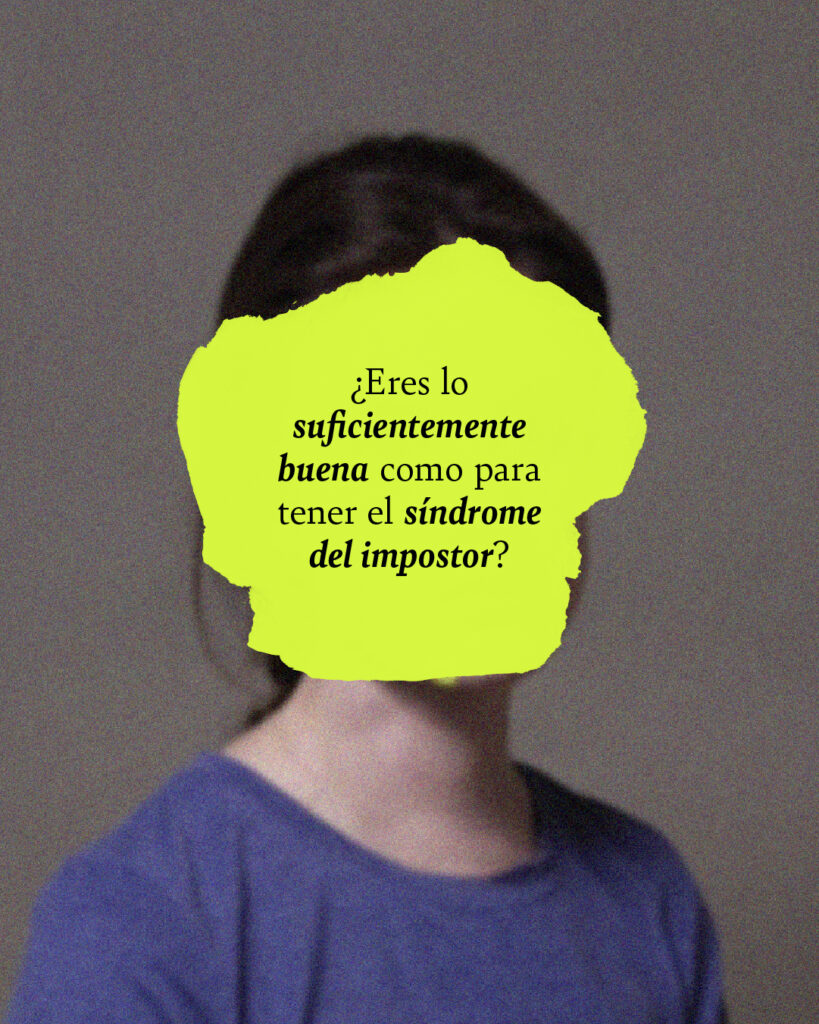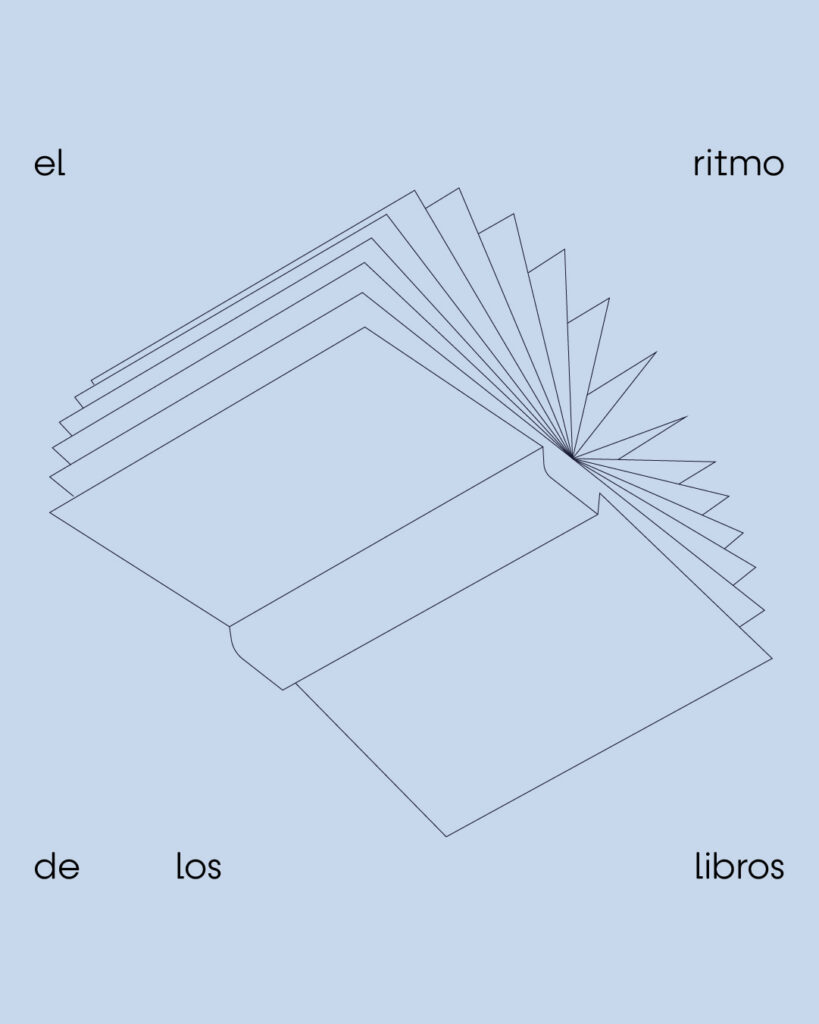Hace unos días en un meme en Instagram leí la frase ¿Eres lo suficientemente buena como para tener el síndrome del impostor? y me morí de la risa.
Lo compartí, mis amigos rieron, lo compartieron. Y bueno, ya sabemos cómo funcionan los memes. La cosa es que desde entonces he reflexionado mucho sobre este famoso “síndrome del impostor”, tan de moda últimamente.
El término se usa para definir a las personas que -a pesar de tener una carrera profesional exitosa, logros académicos y satisfacciones de todo tipo-, sienten que no están a la altura de la imagen que proyectan, y que su éxito sólo se debe a una serie de “golpes de buena suerte” que pueden desaparecer en cualquier momento; en definitiva, se sienten impostores. Algunos estudios dicen que es algo que nos pasa más a las mujeres, por la histórica falta de poder y seguridad en nosotras mismas. Y estoy de acuerdo. Las mujeres solemos no sentirnos lo suficientemente buenas, ni como mamás ni como esposas o pareja, ni laboralmente. Sobre todo laboralmente.
Pero, ¿somos tan inseguras que sufrimos del síndrome del impostor o es que acaso nos vemos en la obligación de ser impostoras para lograr la expectativa de un éxito imposible?
Las mujeres nos hemos formado, desde nuestra infancia, con una idea de perfección y una exigencia por la excelencia totalmente irreal e inhumana. Por eso cuando no nos sentimos suficientes quizás no sea solamente por un síndrome de “dismorfia” de autovaloración, sino porque efectivamente vivimos impostando. Impostar ha sido nuestra forma de sobrevivir a una sociedad demasiado exigente. Si no, ¿cómo se explica que hasta las mujeres que nos parecen más profesionales, excelentes, buenas y perfectas se sientan al final del día unas impostoras? Es de esperarlo, después de mantener una imagen de perfección ante el mundo, como si el 100% del tiempo una fuera la foto de su momento de gloria.
Pero no somos, ni podemos, ni nunca vamos a ser, en ningún ámbito de nuestra vida, siempre “exitosas”, asertivas y ganadoras. En el trabajo, por muy preparadas y buenas que seamos, por mucho éxito que alcancemos, nos vamos a equivocar. Y siempre habrá algo que no sabremos o no manejaremos bien. Eso está bien; cometemos errores y luego aprendemos de ellos, así funciona el crecimiento. Sin embargo, vivimos en una sociedad tan exigente para las mujeres y en ambientes tan machistas y competitivos, que la alternativa que hemos tenido para llegar arriba es ser excelentes y asombrosas siempre, a como dé lugar. Porque no se nos permite el error. Porque al tener tan pocos espacios de poder, cuando erramos, nos gana el puesto otro, en su mayoría un hombre. Para estar arriba debemos ser semidiosas, esconder nuestros errores y nuestra humanidad imperfecta. Aparentar ser divinas de la mañana al anochecer, siempre asertivas, con una jovialidad eterna y un liderazgo que nunca flaquea. Cómo no vamos a sentirnos impostoras si vivimos impostando esa perfección.
Y esto no solo pasa en lo laboral. En la maternidad nos desvivimos tratando de ser pacientes, presentes, amorosas, atentas, hasta nodrizas angelicales, por no hablar del imperativo de volver al cuerpo de antes y no descuidar la vida laboral, ni la relación de pareja. Lo que se espera de una “buena madre” socialmente es una vara imposible de alcanzar. Tanto más fácil es ser un buen padre. Pero la verdad es que siempre va a haber un momento de la vida en que vamos a tomar malas decisiones, vamos a reaccionar mal, vamos a ser egoístas, vamos a ser más agresivas de lo que quisiéramos. En que vamos a fallar en el trabajo, en la casa y con nuestra pareja, porque la madre perfecta no existe; existe la madre lo suficientemente buena.
Lo mismo pasa con la pareja: el ideal de una “buena esposa” o una “buena polola” es un imposible. Es imposible ser tan generosas, comprensivas, maduras y echadoras para adelante. No. No somos jóvenes para siempre, no tenemos la líbido al cien a cada momento, no todos los días vamos a amar, ni querer acompañar al otro y tenemos el mismo derecho de ser infieles y tóxicas que cualquier hombre. Pero vivimos escondiendo esas imperfecciones y esas fallas y esos errores.
Escondemos nuestra humanidad para poder complacer la idea de perfección que se espera de nosotras, porque de lo contrario -nos han enseñado-, nos quedamos solas.
Este es un fenómeno, además, cruelmente alimentado por las redes sociales, donde se muestra una idea de perfección y de éxito absurda. Las pieles perfectas por los filtros, la ropa y la casa aesthetic, vidas donde siempre “se vienen cositas”, mujeres haciendo yoga facial y resolviendo con paciencia y amor las pataletas de sus hijos. Pero eso no es cierto. Les aseguro que la súper psicóloga infantil experta en crianza respetuosa, más de una vez, ha gritoneado a sus hijos; que la modelo rekia se pega un atracón de papas fritas y que la profe de yoga siente un michelín cuando se sienta, igual que una. Por mucho que Shakira diga que las mujeres no lloran, sino que facturan, igual a ella se le fue lo facturado en la deuda al fisco y se ha pasado meses llorando. Menos mal que es así, sino qué quedaría para una.
Cuando las personas me dicen que me admiraban por mis libros o recibo comentarios del tipo qué buena mamá eres, siento que esos cumplidos no son ciertos. ¿Síndrome del impostor? ¡No! La pura santa verdad nomás, y no pasa nada. Me enojo con mi hijo más de lo que quisiera, cancelo planes y no contesto el teléfono porque soy mañosa y prefiero estar sola, soy bastante egoísta como pareja, muchas veces escribo pésimo y no tengo ideas, y gran parte de lo que tengo es porque he tenido mucha suerte y un colchón de privilegios en mi vida. Eso no me hace menos talentosa, trabajadora o exitosa, solo me hace humana.
¿Qué pasa si en vez de enfocarnos en creer que somos tan geniales como los otros creen, simplemente nos aceptamos humanas, con aciertos y desaciertos?
Quizás si normalizáramos el fracaso y el error, si normalizáramos nuestras sombras, nuestro egoísmo y nuestra envidia, nuestra vejez, nuestros cuerpos normales y no estuviéramos tratando de esconder todo eso para parecer que somos perfectas, nadie se sentiría una impostora. Quizás así estaríamos más equilibradas en la honestidad y aliviadas, sabiendo que nunca seremos ni tampoco debemos ser perfectamente buenas en todo.