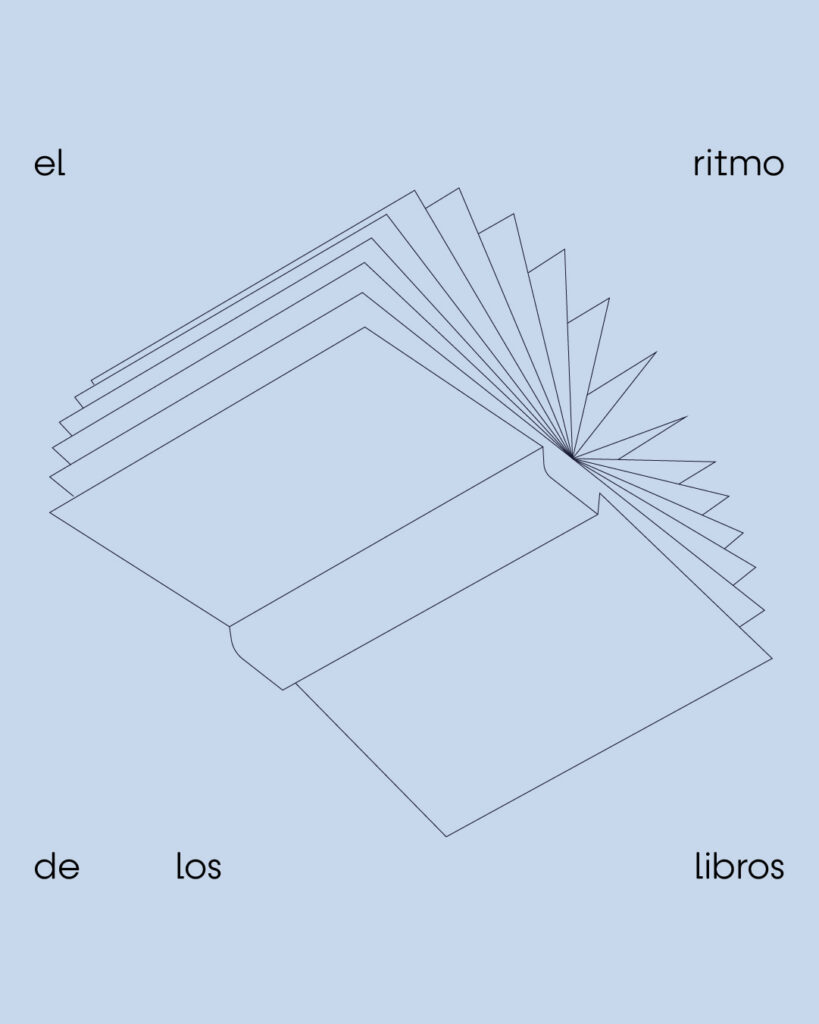Mi práctica artística es la escritura. Escribo sobre lo que veo, porque reconozco la importancia que tienen las palabras y el lenguaje en el campo de lo visual, pero lo cierto es que a estas alturas me parece indisoluble la secuencia imagen-palabra-palabra-imagen para pensar lo que está más allá o más acá de lo visual. Eso es lo político.
“El género”, dice la historiadora Joan Wallach Scott, es “el campo primario dentro del cual -o por medio del cual- se articula el poder”. Por eso, escribo no solo sobre lo que veo, sino también sobre lo que me pasa. Y mi experiencia es la de una mujer transgénero que inscribe su práctica artística en lo que se denominan estudios queer.
No olvidemos el poder que tienen las imágenes, no desestimemos la potencia reactiva que tienen sobre nuestros cuerpos. La historia de la iconoclasia, o de la destrucción de las imágenes, es también la historia de la subversión ante el poder. ¿Por qué se destruyen las imágenes?, se preguntó en 1992 el historiador del arte David Freedberg. ¿Por qué, si son pura representación? insistió en un nuevo texto que escribió –sobre el mismo tema– quince años después.
El filósofo alemán Gottfried Boehm parece responderle cuando nos recuerda que no todas las imágenes creadas son capaces de suscitar en las personas que las observan, este deseo de destrucción. Sino que exclusivamente “aquellas que representan el arcano religioso o, en el ámbito político, las portadoras de poder”.
En una antología publicada por la galería Whitechapell y The MIT Press, el teórico David Getsy reunió en 2016 a varios autores con varias aproximaciones de género bajo una sola palabra: Queer.
En su introducción, Gesty explica que ese concepto surgió paralelo al arte durante el siglo XX, al principio como un insulto que nombraba a los desadaptados.
Getsy señala que recién en la década de los ‘80, en algunos contextos particulares de Estados Unidos y durante la epidemia del VIH, el término queer adquirió un valor cultural y político catalizador para artistas y pensadores. “Desde entonces lo queer comienza a señalar un desafío a la corriente principal, un abrazo a la singularidad y a la autodeterminación”.
A medida que se fue configurando una política queer reconocible, la estética se transformó en un asunto central. Porque el adjetivo y aparato performativo que involucra lo queer, recae, primero que nada, en la apariencia. En cómo se ve algo y cuáles son las condiciones en las que eso aparece en el campo cultural. No por nada, en la década de los ochenta, cuando hubo activistas que comenzaron a luchar contra las políticas gubernamentales de desinformación y negligencia en plena crisis del SIDA (primero en el Norte y luego en Sur América), sus estrategias visuales fueron centrales.
Pero ¿y hoy? ¿Qué señala lo queer? ¿Y en el arte? ¿Y en Chile? ¿Dónde está lo queer, cómo se entiende?
El pintor José Pedro Godoy, con quien mantengo una activa correspondencia sobre nuestras referencias y descubrimientos en cuanto a representación y género, me recordaba hace poco, que vivimos en una cultura que reniega y condena el placer. A propósito de eso, me contó que su mamá, que vivió de niña en la comuna de Ñuñoa, cada vez que pasaba frente al pilucho del Estadio Nacional, era obligada a taparse los ojos. El avance de los estudios de género y el movimiento feminista han permitido que hoy nos aproximemos a esta anécdota desde el humor, pero en las prácticas culturales y en el lenguaje, todavía hay restricciones que contribuyen a perpetuar borramientos, omisiones, estereotipos y censuras así.
Yo quiero pensar en una mirada queer que sea capaz de desobedecer y hacer preguntas, cuestionar la realidad en lugar de aceptarla educadamente. Quiero, si fuéramos la mamá de José Pedro, poder destaparnos los ojos y mirar al pilucho.
¿Con qué nos fascinamos? ¿Qué nos genera placer? ¿Con qué y con quiénes establecemos relaciones románticas? Entonces qué es lo queer, qué es lo raro. En su ensayo Lo raro y lo espeluznante, Mark Fisher define lo raro como aquello que está fuera de lugar, que no debería estar ahí, pero está. Un “error”, una anomalía.
Hasta hace no tan poco, lo queer era sinónimo de extraño, de inusual, de anormal o de enfermo. Y se aplicaba rutinariamente como un término ofensivo a las personas que se negaban a adaptarse a la “normalidad”. Pero ahora, lo queer muestra posibilidades tan complejas que nos convocan, justamente, a cuestionar lo que se entiende por normal. La mirada queer es capaz de desestabilizar el pensamiento binario del masculino-femenino, del aquí-allá, del presente-pasado y señalar un intersticio híbrido. Un espacio intermedio que no es ni lo uno ni lo otro, sino que una dimensión rara.