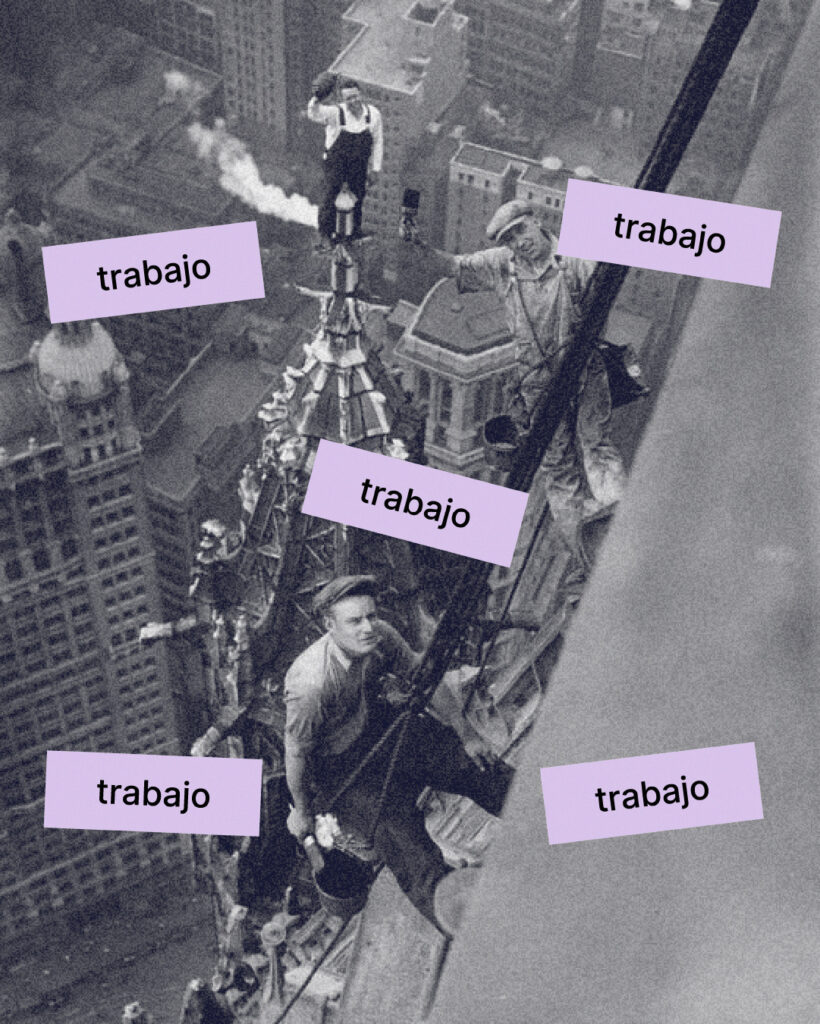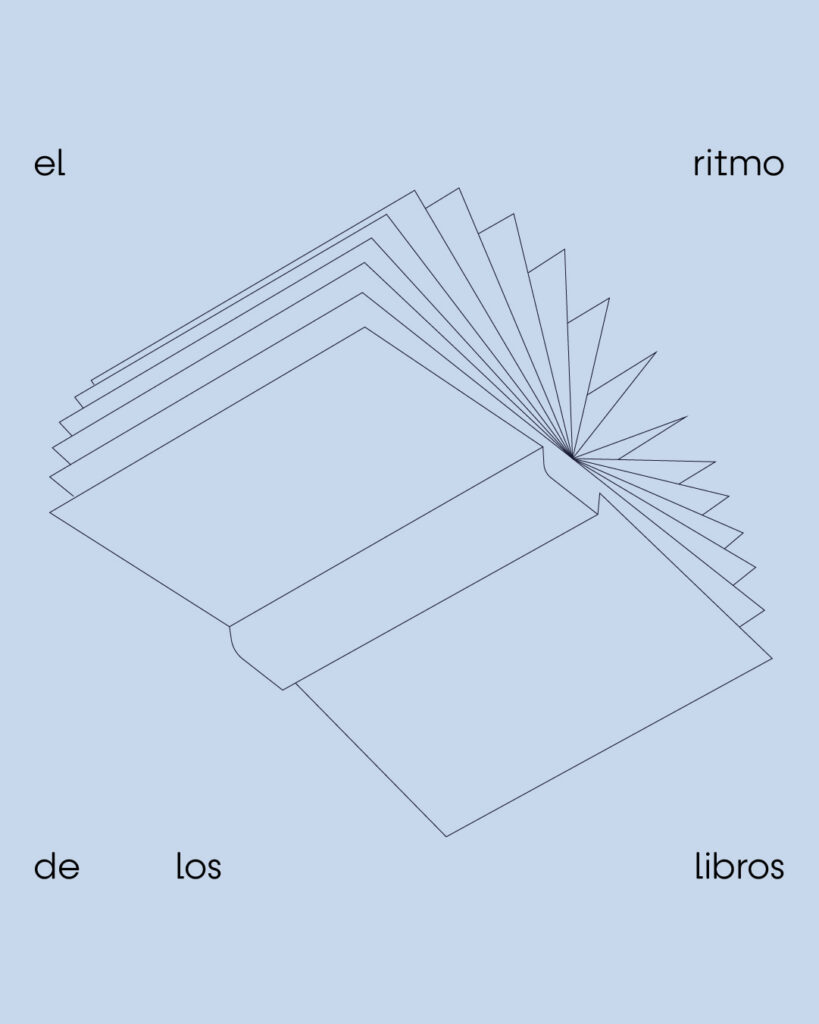Cualquiera que haya criado a un niño sabe que la mejor manera de despertar su curiosidad es mediante la prohibición.
Un primerizo Dios, que apenas siete días antes había creado el universo, hizo lo mismo con Adán: le ordenó no comer el fruto del mejor y más llamativo árbol del edén, ubicado justo en el medio del paraíso. Pudo haber sido un error de principiante —apenas llevaba una semana en el cargo— pero más parece una profecía autocumplida: para demostrar todo su poder y autoridad, para realmente ser un Dios, era necesario que Adán mordiera esa fruta.
Y cuando lo hizo, puso cara de sorprendido y, con supuesta desilusión, dijo:
maldita será la tierra por tu causa;
con trabajo comerás de ella
todos los días de tu vida.
La palabra trabajo viene del latin tripalium, un yugo hecho de tres puntas —tres palos— que se usaba en el imperio romano para azotar a los animales y a los esclavos. Desde entonces, desde siempre, el trabajo se vincula con el sufrimiento, un castigo al cual fuimos condenados y del que todavía no nos podemos liberar.
“El trabajo es un vampiro que te drena el ánimo, el alma, el espíritu, el cuerpo; tu tiempo, a ti”, escribe el periodista Juan Rodríguez al comienzo de Recobrar el tiempo, su reciente ensayo contra este “secuestro de la fuerza vital” que sería el trabajo moderno.
“Es una maldición”, decía Emile Cioran, que exaltaba a la pereza como forma de despertar al mundo. El filósofo escribía en aforismos porque le daba flojera explicarse y pensaba que “el perezoso tiene infinitamente más sentido metafísico que el agitado”.
Pero la moral del trabajo —que es “la moral del esclavo”, según Bertrand Russell— no renuncia ni hace huelga; al contrario, se fortalece e incluso evoluciona a estados más sofisticados de sumisión, como el actual imperativo del emprendimiento. Ya sea por la escasez de empleo formal o como máxima idea de realización personal, emprender es otra manera de ejercer ese mandato protestante, hoy global, de que solo el trabajo sin descanso nos dará la salvación.
El engaño bíblico de ganarse la vida —¿no la tenemos ganada solo por el hecho de nacer?— sigue calando hondo en nuestra cultura.
Con la secularización, eso sí, otros referentes se usan para mantener enaltecida la idea de que sin dolor, no hay ganancia. Es lo que alguien llamó la Nadalización de la existencia, es decir, vivir como Rafael Nadal juega al tenis: aguantando todos los tiros, sin rendirse, sin quejarse, hasta la última gota de sudor.
Pero en la vida real, escribe el autor de esa columna, “superarse a uno mismo no es estirar la raqueta para llegar a la pelota a tiempo, sino aguantar trabajos a pleno sol durante una ola de calor, pedalear por la ciudad haciendo repartos de punta a punta o conducir un camión intentando no quedarte dormido”.
El fin del trabajo —o la intensa reducción del tiempo entregado a él— fue pronosticado por Marx, por Keynes y por Rifkin, quienes veían que los avances tecnológicos y el aumento de la productividad liberarían por fin a las personas de este yugo. El presagio parece lejos de cumplirse. Keynes intuía que para el 2030 las personas en Europa trabajarían 15 horas a la semana; a 7 años de esa meta, en Chile recién se está intentando legislar para que sean 40.
Quizá el problema no sea trabajar menos, sino trabajar mejor.
No hablo aquí de eficiencia ni productividad, sino más bien de ritmo, sentido y trascendencia. En su ensayo El artesano, el sociólogo Richard Sennett reivindica los oficios, especialmente aquellos manuales, porque gran parte de la satisfacción que persiguen no es más —pero tampoco menos— que hacer las cosas bien.
Cuando lo entrevisté hace cinco años, Sennett me dijo que la gente necesita trabajar no solo por la recompensa salarial. “Para muchas personas”, contó, “el trabajo es una especie de motor fundamental para el amor propio”. Pero más que los empleos corporativos, comerciales o burocráticos, son los oficios, donde cuerpo y mente se someten a largo plazo en el desarrollo de una habilidad, los más capaces de inyectar la autoestima que hoy se ausenta en buena parte de los trabajadores.
La filósofa Dominique Méda, investigadora y teórica del trabajo, propone “desencantarlo”, desinflarlo de las enormes expectativas que se han puesto sobre él y “liberarlo de las excesivas energías utópicas que le fueron atribuidas” desde el siglo XVIII. Dejar de pensarlo como método supremo de realización personal y seguir abogando por reducir el tiempo que le dedicamos son sus pretensiones para abandonar esta crisis del empleo global. La automatización y la temida cuarta revolución industrial no dejan mayor alternativa: si los robots van a llegar, que lo hagan liberándonos del yugo laboral.
Lo contrario pensaban Thomas Jefferson y su contemporáneo Diderot: aprender a trabajar bien, decía el francés en su Enciclopedia, capacita para autogobernarse y, por tanto, convierte a los individuos en buenos ciudadanos. Siendo así, la ética y rigor que requiere cualquier oficio se traspasarían a nuestras relaciones sociales.
Esas ideas ilustradas, como tantas otras, seguro se inspiran en la de los antiguos griegos, que tenían esclavos pero valoraban mucho a los artesanos, una especie de clase media cuyos oficios eran indisociables de la comunidad. De hecho, tenían su propio dios: se llamaba Hefesto, un tipo feo y con deformidades en los pies, pero de un trabajo impecable. Una divinidad que Sennett busca relevar en estos tiempos de incertidumbre laboral. “La figura de Hefesto, cojo, orgulloso de su trabajo aunque no de sí mismo”, escribe, “representa al tipo más digno de persona al que podamos aspirar”.